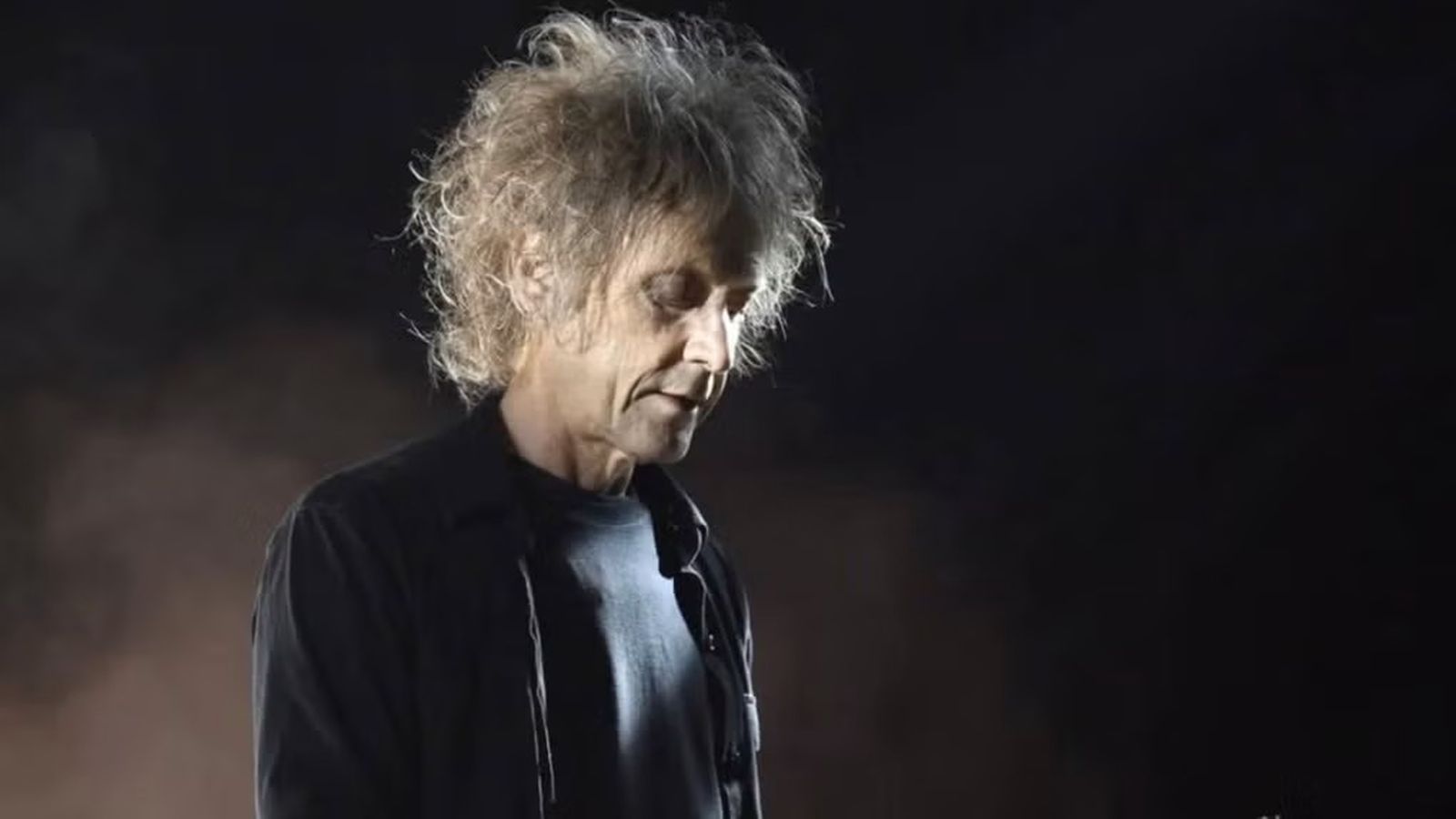"Queríamos reflexionar sobre el lenguaje fuera de erudiciones"


-¿Cómo surgió la idea de escribir a cuatro manos y, para colmo, en dos lenguas distintas, castellano y alemán?
-Bueno, ya lo habíamos hecho antes: en la Universidad, escribimos juntas una novelita para una compañera que se marchaba, y nos quedó siempre el gusanillo de haber hecho algo un poco más serio. Así que, como tanto Sabine como yo somos filólogas, pensamos en escribir una novela en la que el conocimiento de la lengua y la literatura fuera clave en la trama. Claro, uno tiene que escribir en la lengua que domina si quiere hacerlo virtuosamente. Así que cada una escribió en su idioma origen y después nos tradujimos mutuamente, con la visión crítica que te da el traducir... Para dar cohesión, una vez todo estuvo traducido, cada una pulió el texto completo en su lengua, para eliminar cualquier tipo de discordancia. El resto del trabajo, el informarnos, planificar, hacer los personajes, lo hicimos juntas. Tardamos tres años y medio.
-Desde el mismo título, el protagonismo de las letras es continuo en la historia. Desde cómo se ganan la vida las protagonistas hasta cómo se resuelve el crimen, pasando por los códigos sociales, del discurso oficial...
-La lengua es también nuestra pasión, y queríamos reflexionar sobre ella sin que pareciera un libro de eruditos. Hacer pensar al lector sobre estos temas, cómo el poder cambia el lenguaje según sus objetivos, o cómo escribimos cartas, cómo hablamos en cada época, las expresiones que uno ya no conoce pero que la gente usaba como "te estás significando", el discurso grandilocuente de los NODOs... Todo eso se puede mostrar sin que le estés dando una lección a nadie: no hay ningún personaje que se pare a echarte un discurso con su teoría. Como lo están viviendo, se está diciendo.
-Resulta especialmente significativo el lenguaje sentimental de las cartas, que ahora chirría de afectación y tópicos. Da miedo pensar que alguien pueda encontrar lo que escribimos dentro de 60 años. Cómo sonará...
-Claro: uno no reflexiona sobre su tiempo. Es lo mismo que cuando te paras a escuchar las canciones de tu adolescencia o algún tipo que te gustaba y te dices: "¿qué me pasó?". Uno es hijo de su época, y en esa época tan gris y tan triste, con tantas mujeres solas, estaba esa necesidad de que alguien les dijera algo bonito, de vivir algo especial: necesitaban creérselo. Por eso tenían tanto éxito los folletines, las radionovelas, las novelitas rosas... Todo ese romanticismo apastelado de las postales de los abuelos, con esos colorines y las citas de Bécquer...
-En la recreación de esos otros códigos, vemos también una plasmación delicada del ambiente de postguerra. Por ejemplo, los ex libris de los libros del Ateneo de Barcelona, purgados de antiguos dueños.
-La idea era contar con esos detalles. Era una época de muchos silencios, donde muchas cosas se veían, se decían de forma muy velada. Algunos aspectos de lo que era la vida cotidiana los ves de manera directa: la línea de la media pintada sobre las piernas, los ex libris, el café aguado..., todos esos detalles cuentan mejor que el explicar directamente. Y luego hay cosas ya perdidas. Ana, una de las protagonistas, trabaja de periodista y también de escriba en las casetas que había tras la Biblioteca de Cataluña. Una práctica que era común entonces, con el alto analfabetismo, y que yo he llegado a ver, sobre todo para que les leyeran papeles oficiales. Y las enciclopedias... Tener una enciclopedia era un símbolo de prestigio. Lo sé bien porque mi padre era vendedor de libros a domicilio, y la palabra clave era futuro: "¡Esto es por el futuro de sus hijos! ¡Sepa que el del tercero lo ha comprado y su hijo va a sacar mejores notas!".
-En la novela se citan dos autores de los que parece beber la historia. Uno es Raymond Chandler. La otra es Carmen Laforet.
-El libro está lleno de pequeños referentes. Yo recuerdo Nada de cuando lo leí en el instituto: cómo transmitía perfectamente la grisura, el olor a rancio, a cerrado... Marca por completo la imagen de los 50, que después se completó con anécdotas más alegres, pero básicamente, ese es el tono. Chandler viene a significar lo de afuera: el salir, que es el ansia de Beatriz, sobre todo; el deseo de ver otras cosas, aunque sean sórdidas, pero que no estén en casa. Y el deseo también de Ana de abrirse a otras cosas. Ella es una mujer inteligente y ambiciosa, pero con todas las limitaciones que tenía ser mujer de los años 50 en España.
-Pero las protagonistas son, precisamente, dos mujeres solas. Una condición casi de marginalidad en la época. Son personajes casi contrarios al espíritu de su tiempo.
-En el caso de Beatriz, eso justifica su soledad: es una mujer que tiene un exilio interior: sabe que su vida en España se acabó y anhela, sobre todo, volver a salir. La figura de Ana no es imposible en la época: de hecho, nos hemos inspirado algo en Margarita Landi, que era incluso más extravagante. Ana nos permitía mostrar dos cosas: lo difícil que era su posición, tratando de demostrar sus valía; y que, para conseguir precisamente eso, tenía que pactar. Si quería dedicarse al periodismo, no podía no ensuciarse, porque hablamos de una época sucia. Sus limitaciones, además, son brutales: hace las páginas de sociedad y, si le ofrecen cubrir un caso, es porque piensan que es poca cosa. Ambas mujeres están muy solas, y por eso se encuentran. Y ambas tienen más habilidades de las que ellas mismas creen.
-En una de sus reflexiones, el personaje de Beatriz subraya cuánto odia el culto al Lazarillo de Tormes como icono nacional. Siempre he estado de acuerdo: es consuelo de mediocres ese mensaje implícito de que la picaresca es la única forma de prosperar. Y así vamos.
-Para mí era muy importante poner esto, aunque fuera una pequeña reflexión, en estos tiempos. La adoración que se siente en este país por el pícaro es algo que me parece un mal endémico. Todo lo que está pasando ahora nos viene de lejos.
-Aunque la historia se cierra en sí misma, los personajes de la novela parecen de continuación.
-A medida que íbamos trabajando, nos dábamos cuenta de que los personajes daban para más: que ni ellos ni la época estaban agotados. De hecho, queremos continuar la historia este verano, situando a Ana ya algo más hecha, cuatro años más adelante, en 1956, que es una fecha interesante.
-En los agradecimientos mencionan los testimonios de muchas personas.
-Para escribir Don de lenguas hemos hablado con mucha gente, de todo tipo de ámbitos, que nos ha dado el sabor de la época. Cuando encuentras a un buen narrador es una maravilla: notas que viaja al pasado y, mientras habla, vas viendo tú también las imágenes. Muchas veces, las anécdotas que te cuentan te dan a entender mucho más que varios títulos de bibliografía.
También te puede interesar
Lo último