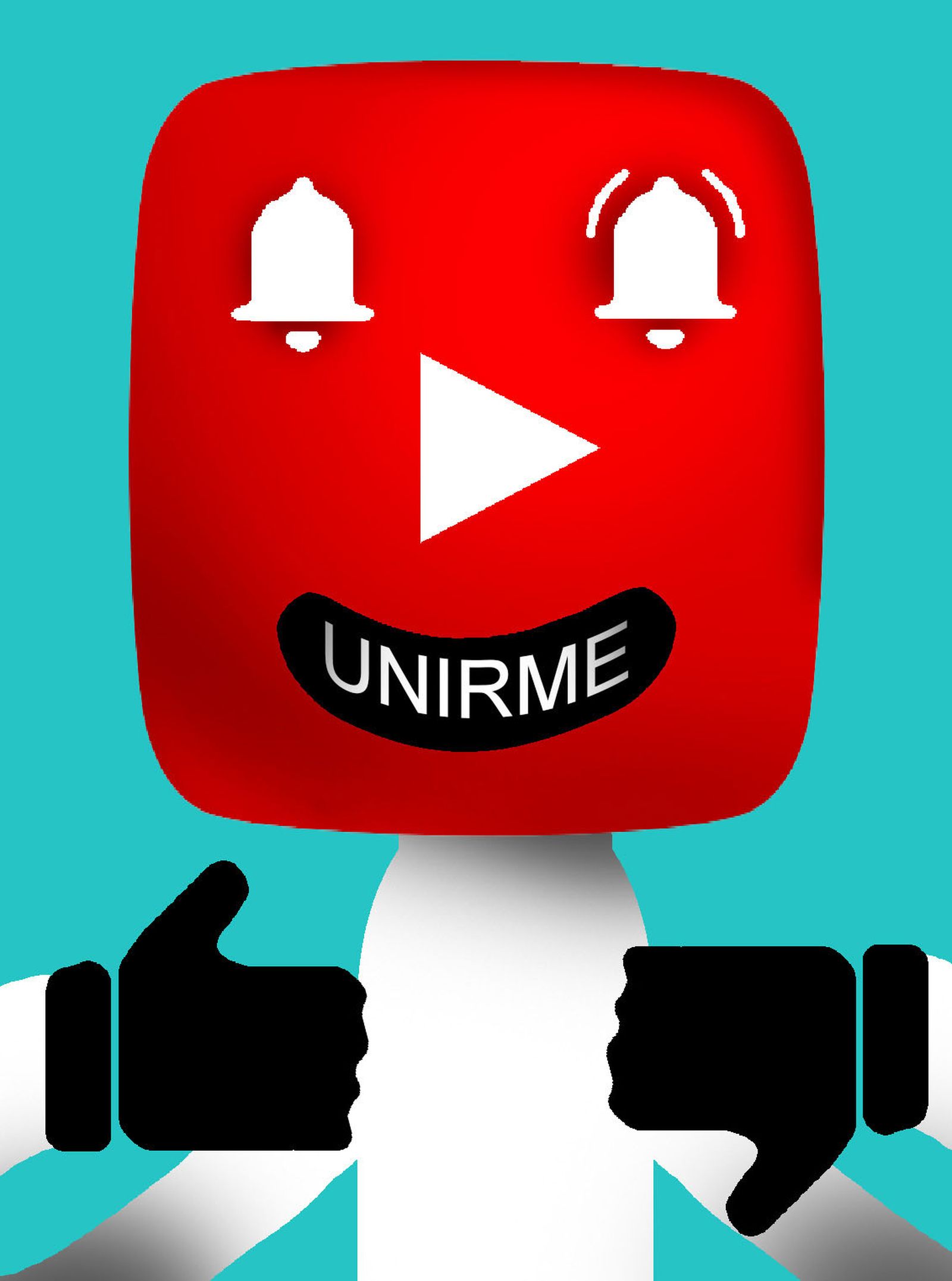Los especímenes del pabellón femenino
Lo importante es que unos y otras jueguen a los mismos juegos y escuchen los mismos chistes. Sólo así aprenderán a respetarse


Eduardo Jordá

Escritor
Empezaré por una historia personal. Me eduqué en un colegio privado que tenía dos pabellones: el masculino y el femenino. Eso fue a finales de los años 60, más o menos en la época de los primeros capítulos de Cuéntame. En esos años, lo habitual en España era que no hubiera ni colegios ni institutos “mixtos”. O eran para niños o eran para niñas, no había alternativa. Mi colegio era raro y al mismo tiempo normal, porque era “mixto”, aunque niños y niñas asistían a clases separadas que ocupaban pabellones independientes. El de las chicas, el “pabellón femenino”, era más pequeño y tenía una delicada estructura ovalada pintada de blanco. El nuestro, el “masculino”, era más grande: tenía cuatro pisos y una estructura rectangular y grandes columnas de hormigón y estaba pintado de gris. Como es evidente, incluso había diferencias arquitectónicas entre el pabellón de los chicos y el de las chicas. La división por sexos tenía que ser visible a distancia, como el plumaje de los pájaros, según nos enseñaba nuestro profesor de Ciencias Naturales.
Chicos y chicas sólo coincidíamos en el recreo. Para acercarnos a las chicas necesitábamos que nos hiciera de intermediario un compañero de clase que tuviera hermanas o primas en el colegio. Cuando alguien así se prestaba a llevarnos hasta el rincón del patio donde se agolpaban las chicas, los chicos intercambiábamos con ellas alguna sonrisa nerviosa o algún comentario atrevido sobre una clase de gimnasia. En los días muy especiales, si alguno de nosotros lograba hacerse el temerario y las chicas accedían, conseguíamos compartir con ellas un paquete de cigarrillos (Bisonte era la marca preferida). En nuestros encuentros en el patio, las chicas se reían nerviosas y nosotros fingíamos un aplomo que no teníamos. A veces decíamos tacos sólo para demostrar lo mayores que éramos. No nos dirigíamos a nadie en concreto, eran sólo monólogos patéticos que soltábamos delante de los corrillos distantes de chicas: “¡Oye, tío, coño, has visto, joder, cómo corren los del equipo de fútbol, leche!”. Las chicas volvían a reírse y apretaban cautelosas sus cuadernos contra el pecho. Alguna de ellas nos dirigía una mirada que quería ser pícara. Otra aseguraba con timidez que le gustaba el cine, tal vez con la esperanza de que alguno de nosotros la invitara (aunque nadie se atrevía). Eso era todo.
Aparte de eso, hacíamos vidas paralelas. Cada año, por primavera, aparecía en la revista del colegio un artículo firmado por el alumno Corral, que era el capitán del equipo de balonmano. “En la azotea del pabellón masculino han sido avistados los primeros golondrinos, que se pasan las horas empeñados en avistar las graciosas evoluciones de los especímenes del pabellón femenino”. Así eran los artículos primaverales de Corral. Corral era un alumno alto, fuerte, guapo, pero cuando íbamos a ver a las chicas, se encogía y empezaba a tartamudear y se ponía rojo y decía más tacos que ninguno de nosotros, “hostia, coño, leche, joder”. Yo le envidiaba su figura de capitán de balonmano y sus artículos en la revista del colegio, pero allí, en el patio, el pobre Corral era el más patoso de todos nosotros.
En 1971, en 6º de Bachiller (hoy sería 1º de Bachillerato), se produjo el milagro: chicos y chicas compartimos las clases por primera vez. Las chicas se sentaban a un lado del aula y los chicos al otro, y apenas nos atrevíamos a hablar entre nosotros, pero por primera vez teníamos que salir a la pizarra y dar una explicación delante de los misteriosos “especímenes del pabellón femenino”, como los llamaba Corral. Los extraños especímenes también tenían que subir a la tarima y exhibirse ante nosotros, los “golondrinos” que tartamudeábamos y nos poníamos rojos y soltábamos tacos sin venir a cuento, pero de algún modo chicos y chicas empezamos a acostumbrarnos a la convivencia. Un día me tocó hacer un comentario de texto con una chica que llevaba el pelo afro (ahora es una madre separada de tres hijos). Otra vez me tocó leer en compañía de una chica muy guapa cuyo tío había sido amigo de juventud de Jorge Luis Borges, aunque por entonces yo no supiera nada de eso: ni quién era Borges ni quién era el tío de aquella chica, que se llamaba María Dulce, un bonito y extraño nombre.
Y aquí termina la historia personal. Ya sé que hay gente que dice que la división por sexos es beneficiosa para los alumnos, tanto chicos como chicas, porque las chicas son más responsables y trabajan mejor, y los chicos tardan más en madurar y se distraen y prefieren hablar de fútbol o de los videojuegos de God of War III. De acuerdo, todo eso es innegable, pero la escuela no es sólo el lugar donde se adquieren conocimientos, sino el lugar donde se aprende a convivir y a relacionarse con los demás, el lugar donde se madura, el lugar donde uno tiene que aprender a mejorar en todos los sentidos. Y para ello es imprescindible que chicos y chicas se conozcan y aprendan a tratarse con la mayor familiaridad posible. Da igual que los chicos se contagien de los chismorreos frívolos de las chicas o de su fascinación por las telenovelas. Y da igual que las chicas se contagien de la gandulería de los chicos o de su afición por los videojuegos. Lo importante es que unos y otras jueguen los mismos juegos y escuchen los mismos chistes. Sólo así aprenderán a respetarse, sólo así descubrirán lo que tienen en común, que es mucho más de lo que parece a simple vista. No es bueno que haya más alumnos como Corral –y como tantos hombres de mi edad-, que todavía se cohíben y tartamudean cuando se hallan entre mujeres, porque eso los impulsa a tratarlas con una falsa superioridad que en realidad sólo encubre su inseguridad y su vergüenza. La educación diferenciada, aunque pueda tener algunas ventajas aisladas en ciertos aspectos didácticos, no aporta nada a la verdadera formación del carácter. Al contrario, la retrasa y la empeora. En materia de formación humana no hay diferenciación posible. Cuanto más nos conozcamos, mucho mejor para todos.
También te puede interesar
Lo último