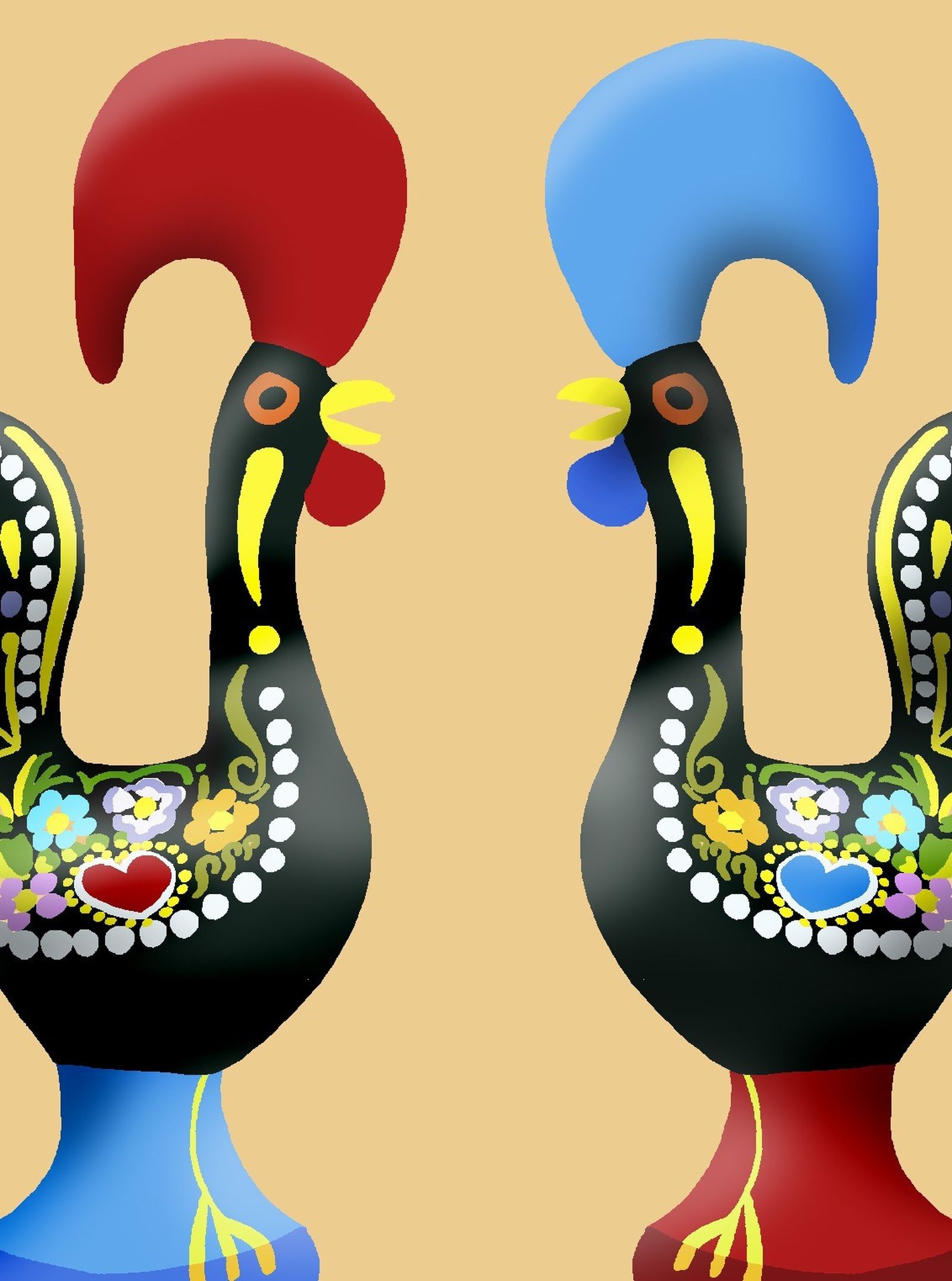Afinales de junio de 2003, por una imprudencia temeraria (casi suicida), acabé en el fondo del río Guadiana, en su desembocadura en el Atlántico, a su paso por Ayamonte y Vila Real de San Antonio. Cuando abrí los ojos, me encontré con un laberinto ocre de ramas, extraña arboleda y sombras inexplicables, como sacadas de una película de terror. Ese espacio era un caos de corrientes y fuerzas antagónicas, que conducían y sacudían a mi cuerpo de un lado a otro. Durante unos segundos interminables, es lo único que vi. Hasta que por fin encontré un rayo de luz, que se colaba en la oscuridad. Con mucho esfuerzo (daba por hecho que no lo lograría), llegué a la superficie, y comencé a nadar. La orilla quedaba muy lejos, y el barco del que había saltado se quedó varado, apresada su ancla en la profundidad. Volví a sentir la muerte muy cerca. Sin embargo, cuando el aliento me faltaba, a punto de darlo todo por perdido, apareció un marinero portugués, escuálido y arrugado, en una pequeña y vieja barca azul. Sin fuerzas, ni uno ni otro, no pude subir a la embarcación, por lo que el marino me rodeó con una gruesa cuerda, que me mantenía a flote a la vez que me dirigía a la orilla portuguesa. Unos minutos después, llegó la patrullera del ejército, dando por finalizado el salvamento. Bajo la manta térmica, en la cubierta, tiritaba.
Todo lo que sentí en esos minutos, en junio de 2003, y todo lo que vi, todas las fuerzas que me rodearon, reaparecieron hace muy poco, mientras veía Los Tigres, la nueva película de Alberto Rodríguez. Yo he estado en ese mundo fantasmal y subacuático que nos muestra, he sentido la angustia de lo que sea acaba, de manera inexorable. He estado bajo las pieles de Antonio y Estrella, interpretados por Antonio de la Torre y Bárbara Lennie, y han conseguido transmitirme la angustia, el miedo al final. Cuando parece que todo se acaba. Y también lo han sabido hacer Alberto y Rafael Cobos, apuntalando un guion que es mucho más que un homenaje a la infancia, a la vida, a las ilusiones perdidas y al futuro por conquistar. Pocas veces una película me ha tocado tan hondo, me ha transmitido tanto. Tanto que la sigo viendo cuando cierro los ojos, estableciendo con sus protagonistas una desconocida familiaridad que me es imposible explicar. Si me los topara por la calle, a Antonio y Estrella, o a De la Torre y Bárbara, creo que no podría evitar abrazarme a ellos, como si se tratara de un deseado reencuentro. Tal vez lo sea.
Lo he repetido con frecuencia, y lo hago una vez más: Alberto Rodríguez es el cineasta con más músculo y con mayor talento de nuestro país. Y la pareja que forma con Rafael Cobos es una exhibición de plenitud, equilibrio y veracidad. El abordaje que realizan de lo real como un elemento a desarrollar y compartir con los espectadores, es tan orgánico, tan aparentemente sencillo, que bien podríamos situarlo en el espacio de lo asombroso. En Los Tigres encontramos todo aquello que nos es común, que nos importa de un modo u otro. La infancia, la familia, la soledad, el aprendizaje, la memoria, el futuro, los sueños, nuestras ambiciones. Es mucho más que la historia de dos hermanos buzos que siguen releyendo a Salgari. Cierro los ojos y vuelvo a ver esos paisajes fantasmagóricos que hace dos décadas conocí y que Los Tigres me han devuelto. La vida es una vieja barca azul (que no he vuelto a ver) y también es esa botella de oxígeno que nos mantiene bajo la superficie. A todos nos gustaría saber cuánto nos queda, quién la llena, pero la vida es una incógnita. Hasta que la oscuridad se cierne.