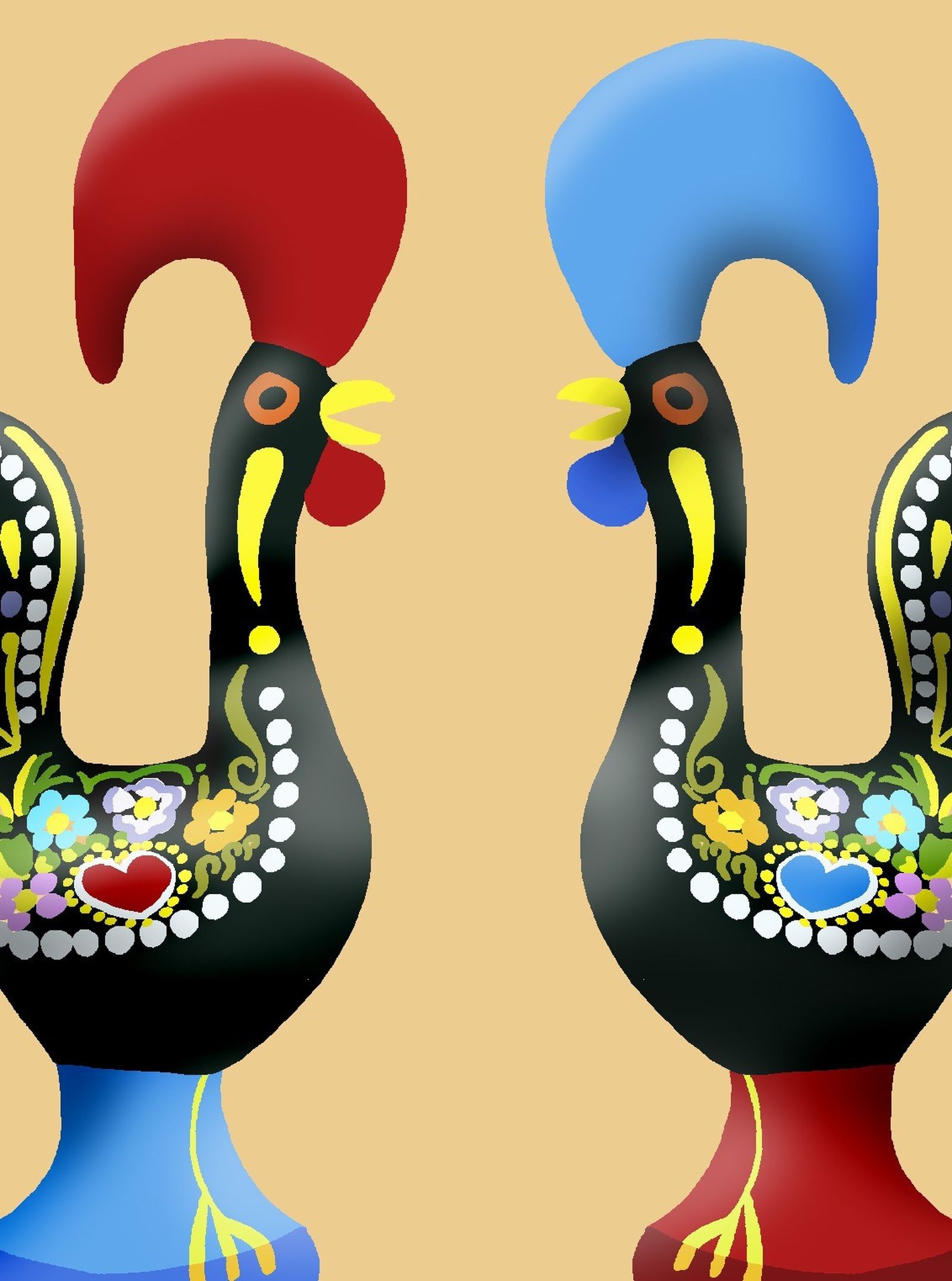En política se habla y se emplea mucho el verbo blanquear. Blanquear la violencia de género, blanquear el terrorismo, blanquear los extremos, blanquear lo que se quiera, que suele caracterizarse por no ser neutro, precisamente, y situarse en un polo muy alejado del centro. Siempre me ha gustado mucho el verbo blanquear, que me traslada a mi abuelo, con el cubo de cal, blanca, limpia y reluciente, “blanqueando” la fachada de su casa. Pero el blanquear actual no me gusta absolutamente nada, y hasta ensucia el verbo que yo conservo en mi memoria, que es grato y cálido.
El blanquear actual es normalizar, aceptar como válido, incluso como bueno, lo que realmente no es. Y es que normalizamos hasta lo que nunca debería ser normal. Si lo aplicamos a lo superficial, a lo meramente económico, hemos normalizado que un teléfono, que funciona igual que cualquier otro teléfono, que sirve para lo mismo que cualquier otro teléfono, cueste más de mil euros. Pero claro, es que el desembolso esconde un estatus, como esa marca que pagamos y que se manifiesta con un zurcido en la pechera de la camisa de marras. Una camisa exactamente igual que otra camisa.
Hemos normalizado el precio de los conciertos. Han duplicado su precio en menos de una década, los que en 2018 costaban 50 euros, 60 a lo sumo, ahora cuestan 120 y 150 euros, y lo pagamos, sin rechistar. Nuestros sueldos, obviamente, no se han duplicado en este periodo de tiempo. Los promotores, obviamente, seguirán estirando ese chicle hasta que nos plantemos o la burbuja estalle o desinfle, que sucederá, porque siempre sucede.
Sigamos con lo rutinario. Hemos normalizado el precio de cualquier plato que comemos en la calle. Y no me refiero a restaurantes con estrellas Michelin, que siempre han sido caros, hablo de bares de toda la vida. Ya no nos sorprende descubrir ensaladilla a 15 euros, ni 12 boquerones por 16 euros, ni platos a 20 o 25 euros, pero nada de excentricidades, cosas normalitas, los que hasta hace muy poco costaban justamente la mitad. Y los pagamos, con normalidad, como si tal cosa, porque lo hemos normalizado. Que esa botella de vino que compramos en súper por 6 euros cueste en carta 24, es normal, ya lo consideramos normal. Llegamos a normalizar los 10 euros que nos llegó a costar el litro de aceite de oliva, 10 euros, que se dice pronto. Hemos normalizado lo que nos cuesta llenar el depósito del coche, el que casi tengamos que pedir un préstamo cada vez que lo hacemos.
Pero, lo que más me hiere, es que hemos normalizado el horror. En su momento normalizamos hasta la más profunda insensibilidad la hambruna de los países del tercer mundo. Esos niños negritos escuálidos siguen existiendo, pero ya no nos afectan. Ni las mujeres asesinadas y torturadas de la India, ni los niños que trabajan ensamblando esos teléfonos que cuestan más de mil euros. Todo es normal.
Hemos normalizado que una prueba de TAC, así como su informe, de los que pueden depender nuestra vida, tarden un mes. Espero que no normalicemos que un cribado para detectar el cáncer de mama tarde más de un año. Muy grave. Nos merecemos una sanidad pública digna y eficiente. Eso sí que es política para toda la ciudadanía.
Hemos normalizado la guerra en Ucrania, la invasión rusa, nos hemos acostumbrada a ella, y hasta vemos lo bueno (¿?) de Putin. Y hemos normalizado, o estamos en ello, el genocidio que están sufriendo los habitantes de Gaza. Por ejemplo, hemos normalizado que ni se cuente con ellos en la búsqueda de la paz. Normalizamos hasta lo que no debería ser normal, y que tarde o temprano nos afectará a todos y cada uno de nosotros. Y entonces, cuando creamos verlo como algo extraordinario o no habitual, puede que sea demasiado tarde.