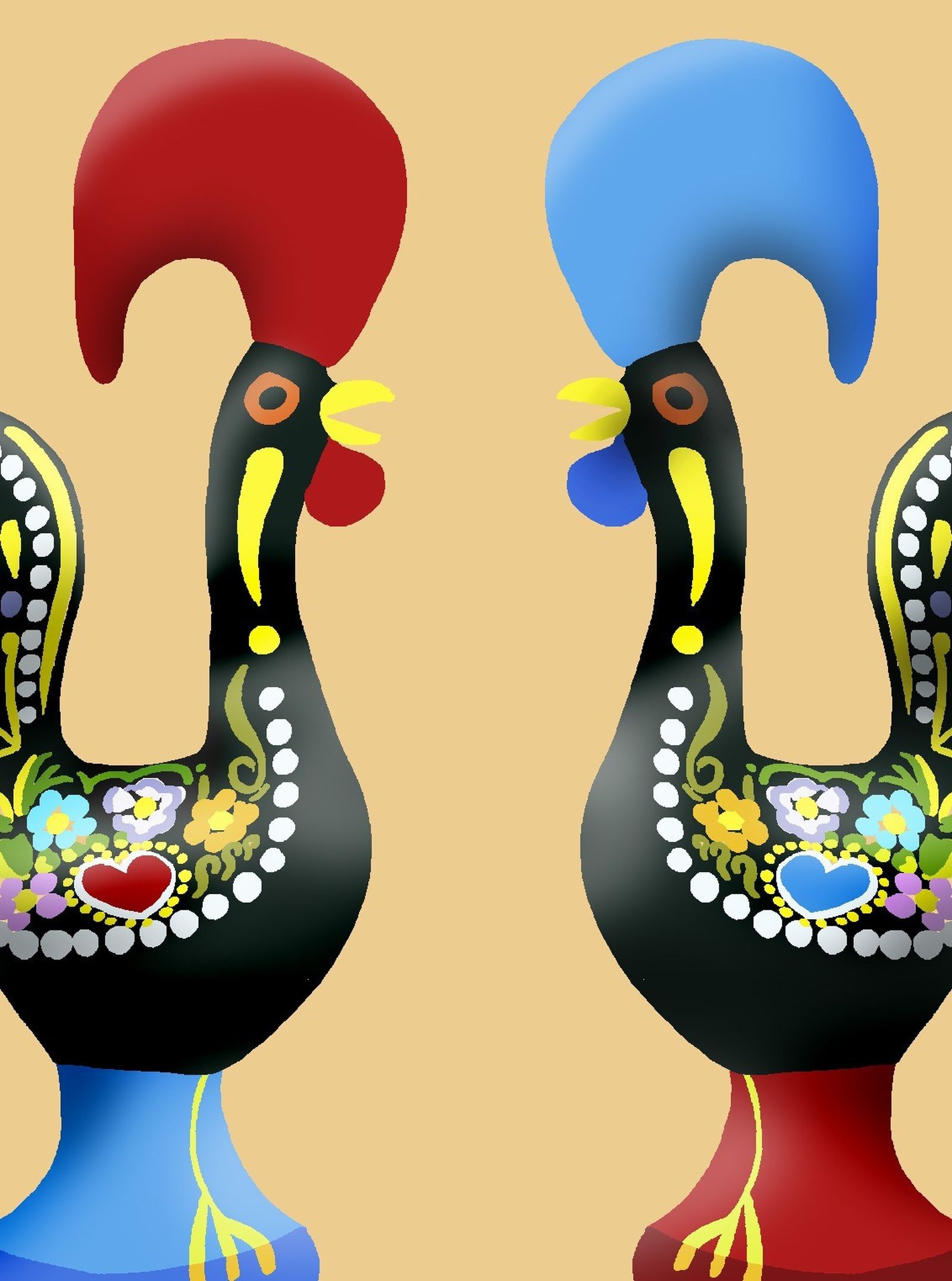Días de tardeo, compras, carreras, alumbrados y hasta de drones que construyen estrellas y guirnaldas. Comidas de todos los tamaños, dimensiones y afinidades. En el quinto vino (o copa) confesión de amor eterno, pasamos a querernos mucho, pero mucho. No tire de memoria. Días de emociones, sobre todo, si las busca. Y las encuentra. Me gusta la Navidad. Sí, me gusta. A pesar de esa tristeza que a veces desprende, como un cuento de Dickens (que es el gran escritor de la Navidad). Y yo sé que a la Navidad se le pueden poner muchas pegas, muchas, algunas de ellas irrebatibles: consumismo salvaje, egoísmo, etc. Pero a pesar de eso, me gusta, me encanta. A pesar, también, de que añoramos a los que ya no están. Pero esto, a pesar de la tristeza que nos provoca, es algo hermoso, que solo consigue el amor.
El amor verdadero. Añorar a los que quisimos, y seguimos queriendo, tanto. Tanto. Y el haber querido, y el haberse sentido querido es una noticia feliz. No todos pueden decirlo. Hay quien dice que en Navidad nos esforzamos en ser mejores, pues tampoco me parece mal asunto. Sobre todo si tenemos en cuenta a todos esos que son malajes a tiempo completo, que por lo menos unos días no lo son tanto o lo suavizan. Algo es algo. Qué lastima que algunos no le cojan gusto y traten de extenderlo en el tiempo. Los malos instintos, los llamamos, habitan en nuestro interior. Y en Navidad no se toman vacaciones, siguen ahí. Entre el hígado y el corazón.
La Navidad también es tiempo de tensiones (muy diferentes a las que planteaba Dickens, me temo). Las familias naturales versus familias políticas, ese noche de gestos amables, que pretende ser invisible, pero que puede llegar a ser de una tensión atroz. Decidir dónde pasamos las comidas y las cenas que vienen. Que si lo pensamos, a pesar de las disputas, apenas hablamos, casi no nos miramos, mientras comemos. Pero son los antes y los después los que importan. Cuando harto de mazapanes y gambas te tumbas en el sofá, que arropas con las faldas de la mesa camilla, y te ríes recordando aquella Nochebuena en la que alguien, un hermano, una prima, quien sea, llegó en malas condiciones a la cena. O rescatamos esas uvas atragantadas una Nochevieja. O lo que sea, que forma parte de nuestras vidas, en el recuerdo. También es normal que haya tensión por decidir donde pasamos estos momentos. Son bonitos, por escasos, por privilegiados. Conozco matrimonios que se separan por estas fechas, pero de buen rollo. Conozco parejas que se han separado por estas fechas, de muy mal rollo (de hecho, es prime time de divorcios). Conozco parejas que lo sortean. Y conozco parejas que las pasan solos porque son incapaces de llegar a un acuerdo. La guerra de la felicidad, podríamos definirlo así. O la guerra que busca la felicidad.
A estas alturas, y todavía no he hablado del cuñadismo, que es mucho más que hablar de nuestros cuñados. Los míos son maravillosos, lo reconozco, afortunado he sido, pero sí reconozco que existe el fenómeno: el cuñadismo. Que aparece en la cena con el móvil nuevo, o coche nuevo, o habiendo descubierto un nuevo restaurante, un nuevo hotel o una nueva marca, que solo él conoce. Ahora muchos son negacionistas, terraplanistas, un escaparate de pulseritas en las muñecas, son los cuñados de nuevo cuño. Miedo me dan. Si los tomas en serio, porque están envalentonados, también podemos acabar en guerra mandando al traste a la felicidad. Todo cabe en Navidad, todo, y también todo sobra. Menos el amor, la felicidad, que siempre será trinchera, cuando la guerra estalla. Felices fiestas.