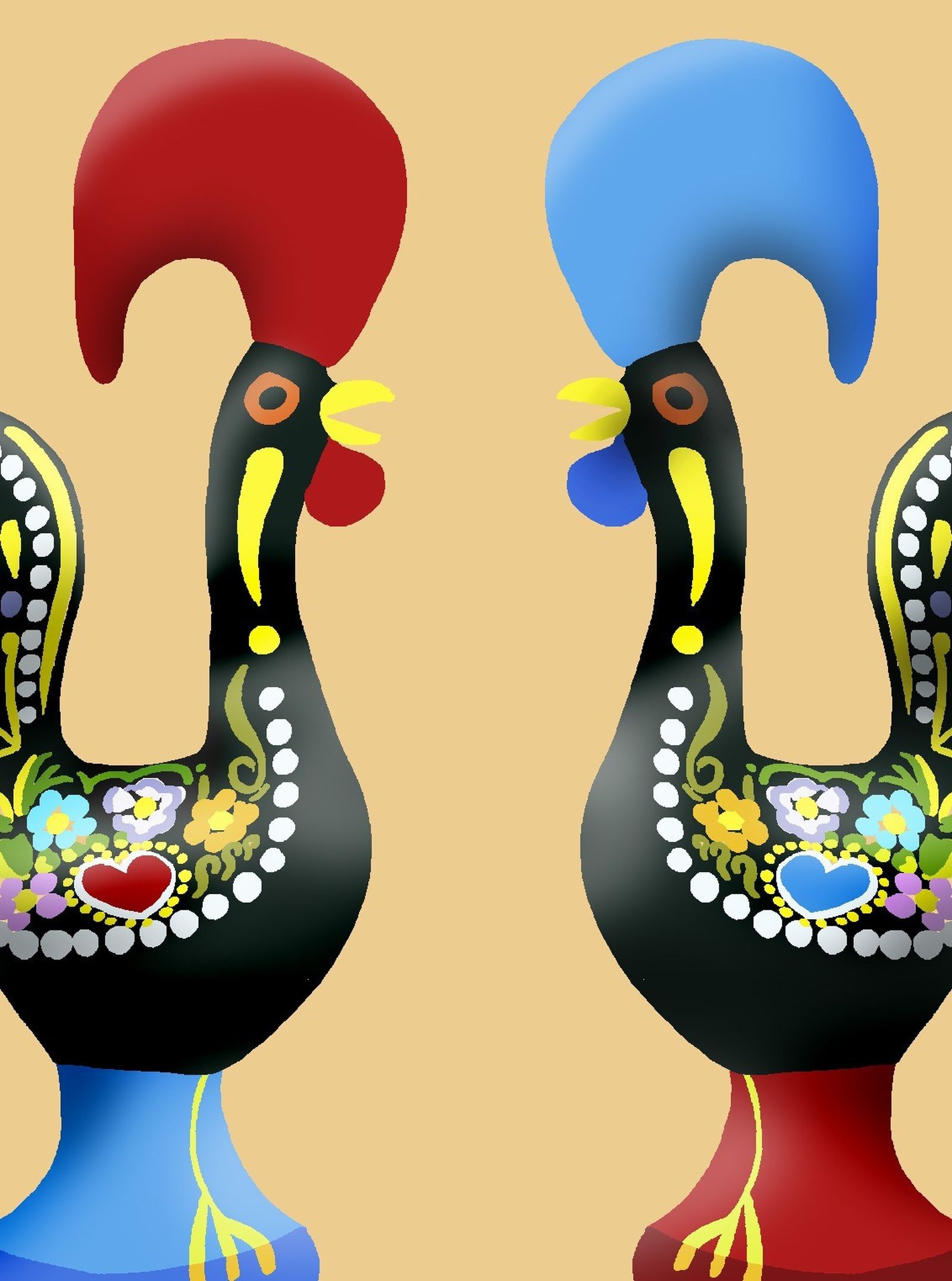Hace años, en 2014, me “ofrecieron” una casa “para toda la vida” en Detroit, a través de un programa para revitalizar algunas zonas deprimidas de la ciudad con creadores, fundamentalmente escritores y periodistas, de todo el mundo, que accedían a este beneficio a cambio de trabajo comunitario. Un proyecto muy ambicioso, que combinaba la función social con la creatividad y la cultura.
Detroit, la capital americana del motor durante décadas, colapsó con la llegada de los gigantes orientales, con mejores prestaciones, menores consumos, escasas averías y precios muy competitivos. Lo inimaginable: el gigante se derrumbó. Y la ciudad floreciente con sus flamantes rascacielos y sus mil conjuntos residenciales (de casas con jardín, garaje y barbacoa, como postal del sueño americano) pasó a ser el escenario de la depresión, en forma de guetos y zonas muy deprimidas donde el desempleo, la marginación, las drogas y la delincuencia campaban a sus anchas.
Ante esta situación, a la deriva (cuando no en pleno naufragio), a los responsables públicos locales se les ocurrió la idea de un “reclutamiento” de creadores de todo el mundo, a los que se le ofrecía una vivienda (que se comprometían a cuidar) a cambio de ofrecer un servicio a la comunidad. Se trataba de convertir la ciudad del motor en la ciudad de la cultura, o de las letras, más concretamente. Presenté mi propuesta y, para mi sorpresa, la aceptaron. Pero no di el paso. Bueno, no dimos el paso. Pequeños mis hijos, en un momento familiar de grandes cambios, optamos por seguir en Andalucía, España, y no cruzar el Atlántico. La verdad es que no me pesó hacerlo, no intenté convencer a mi familia. Soy muy de intuiciones, las suelo obedecer, y no tuve ninguna en ese momento.
Con frecuencia pienso en eso, en cómo habría sido allí mi vida y la de mi familia, en esa casa, que yo imaginaba con un jardín maltratado y una barbacoa oxidada. Cómo habría sido esa mi otra vida. ¿Habríamos encajado en esa sociedad? ¿Cómo habría sido mi trayectoria literaria? ¿Cómo serían mis hijos? ¿Nos habrían asaltado una banda de delincuentes? ¿Habría aprendido, por fin, a hablar inglés? Trato de imaginarlo con frecuencia, y hasta puedo verme con una camisa de cuadros, en el jardín, preparando hamburguesas, acompañado de escritores de medio mundo. Brindamos sonrientes.
Ahora leo que el proyecto, a pesar de la buena acogida inicial, no tardó en derrumbarse. En 2019 dejaron de “dar” casas, para entregar una especie de préstamo, y en 2021 los promotores decidieron dar por finiquitada la experiencia. ¿Qué habrá sido de esos escritores a los que le prometieron una casa para “toda la vida”? ¿Ahora son una especie de okupas? ¿Habría vuelto ya a España?
Si nos detenemos a pensarlo, tal vez todos hemos tenido una casa en Detroit, porque todos tomamos decisiones. De hecho, nuestras vidas son el resultado de las decisiones que acumulamos. Que van de las muy trascendentales a las rutinarias, pero que todas ellas, de un modo u otro, pueden influir en nuestros destinos. Habríamos tenido otras posibles vidas si no hubiéramos tomado ese avión, si no hubiéramos ido a aquella fiesta, si hubiéramos respondido de otra manera en ese examen o, simplemente, si hubiéramos escogido otra calle, en vez de la que tomamos, donde nos encontramos a tal o cual persona.
El resultado de nuestras decisiones, como esa canción que cantaba Rubén Blades, “decisiones, cada día, alguien pierde, alguien gana, todo cuesta”. Decisiones que son puertas a esas otras vidas que podrían haber sido, y que permanecerán para siempre en el mundo de la suposición (o en nuestra imaginación). Como esa casa de Detroit.