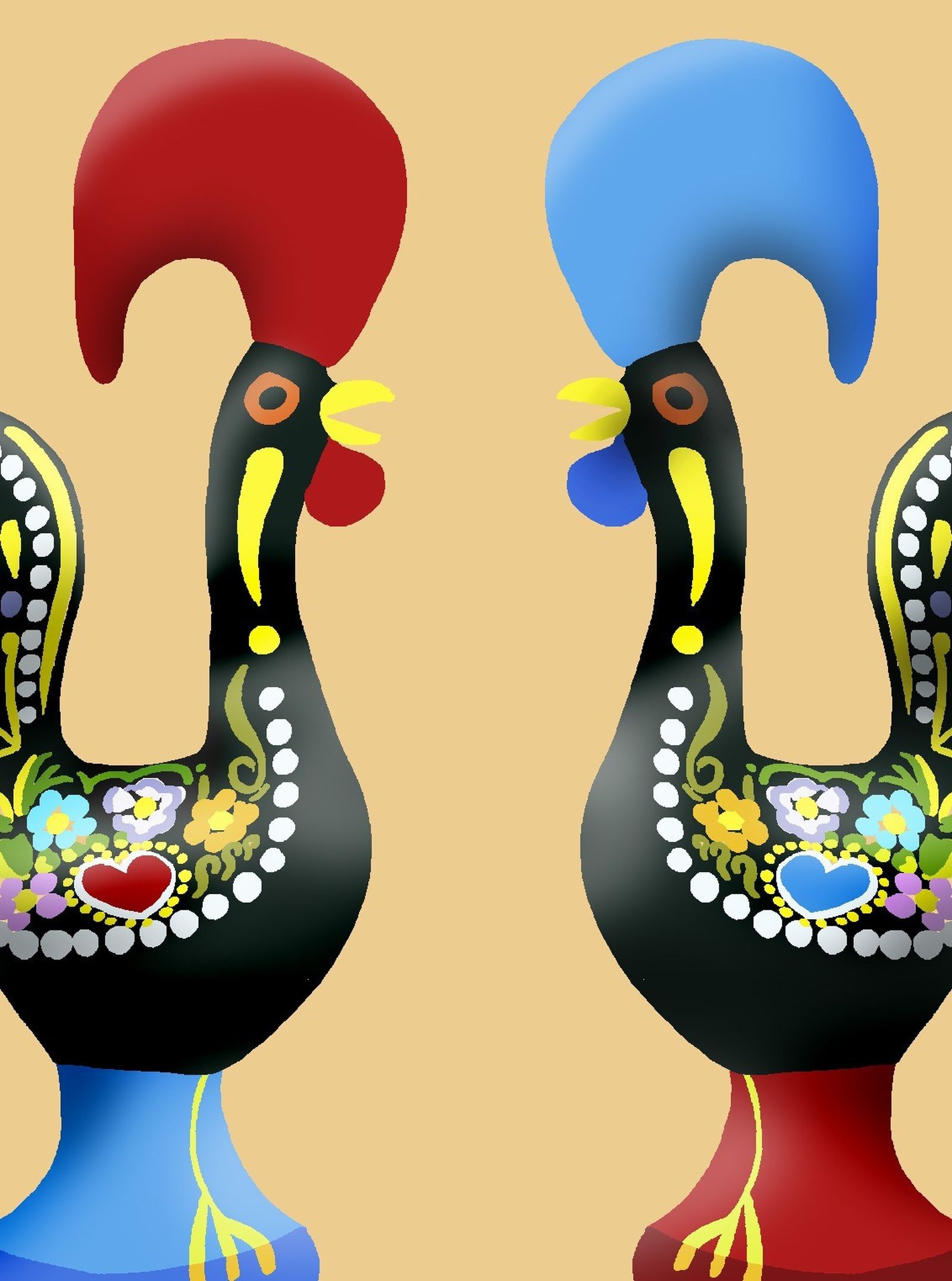1430

Con frecuencia me lo encuentro, normalmente aparcado en una calle paralela a la que yo vivo. Un viejo Seat 1430 de color bronce. Cada vez que me topo con él, es como si lo hiciera con mi padre, y regresara a los viajes de mi infancia. Suenan Alberto Cortez, Raphael y Cecilia. Enfrente, la Meseta, infinita, ocre, inabarcable, como un poema de Machado que resuena en el atardecer. Destino Madrid, ese lugar donde nadie se sentía extraño, y que sin embargo todos lo eran.
Huele a huevos duros y tortilla de patatas, el menú de los viajes en carretera. Después de tantos años, sigo sin poder comprender cómo mis hermanos y yo, éramos cuatro, nos acomodábamos holgadamente en esos asientos de escai que nos dejaban la piel cuarteada. Y también sigo sin comprender que jamás tuviéramos un accidente. No es que no existieran las “sillitas” o los “alzadores”, es que ni tan siquiera había cinturones de seguridad. Y el “aire acondicionado” era una rejilla de plástico, en el salpicadero del automóvil, junto al San Pancracio (lo habitual era San Cristobal) y la foto familiar (con imán), que movíamos de un lado a otro. Cuando el aburrimiento o la impaciencia nos activaban, y asomábamos nerviosos entre los asientos delanteros, las manos de mi padre lanzaban coscorrones que raramente alcanzaban su destino. Parada en Despeñaperros, para comer algo. Yo siempre me apuntaba a los huevos duros, y a un bocata de tortilla de patatas. Que combinaba con el agua que alguna vez estuvo fría, antes de que el hielo perdiera la batalla con los kilómetros y la temperatura.
Ya no se viaja, afortunadamente, como lo hacíamos mi familia y yo en el viejo 1430. Viajamos más seguros y cómodos, hasta una voz nos dice la ruta que debemos seguir. Todo controlado. Airbags, ABS, ABR, cinturones de seguridad, sillitas… Vamos mucho más rápido, en todo, también en velocidad, y eso nos juega de vez en cuando malas pasadas, pero por regla general nuestros viajes actuales son más relajados y placenteros. Aunque puede que no tan emocionantes, como en el pasado, si ampliamos y husmeamos en todas las acepciones posibles de la palabra emocionante. Recuerdo que una vez nos perdimos, rumbo de Segovia, y cuando mi padre extendió sobre el capó del 1430 ese mapa inabarcable, y tan bien cuartado, a mí me pareció estar viendo, en directo, la escena de una película. Entre el wéstern, las aventuras y las bélicas, tipo Segunda Guerra Mundial. Acabamos en una venta de un diminuto pueblo, que ahora soy incapaz de recordar, comiendo carne en salsa y tocino de cielo con nata montada, que era la primera vez que mis hermanos y yo comíamos tal e intrépida combinación. A día de hoy, sigo creyendo que es el mejor tocino de cielo que he probado en mi vida. Y de hecho, cada vez que lo vuelvo a comer yo veo a mi padre desplegando ese mapa, entre desconcertado, superado y abrumado, sobre el capó caliente de nuestro viejo 1430.
Queremos que nuestros viajes no cuenten con ningún elemento que no controlamos. Que se cumplan los horarios. Que el tren salga a su hora. Que el GPS nos señale la ruta correcta. Que encontremos taxi a las primeras de cambio. Que ese restaurante que hemos buscado en Google sea como hemos visto y que se cumplan los comentarios que hemos leído. La parte emocional del viaje, del descubrimiento, incluso del asombro, lo imprevisto, ha dejado de interesarnos. Instalados en lo cómodo, en lo seguro y lo concreto. Por suerte tenemos a Renfe que nos garantiza siempre momentos de incertidumbre (modo ironía). Porque ya no tenemos viejos 1430, ni esas carreteras parcheadas donde nunca había atascos. Cuando viajar era, sencillamente, una aventura. Que seguimos recordando.
También te puede interesar
Lo último