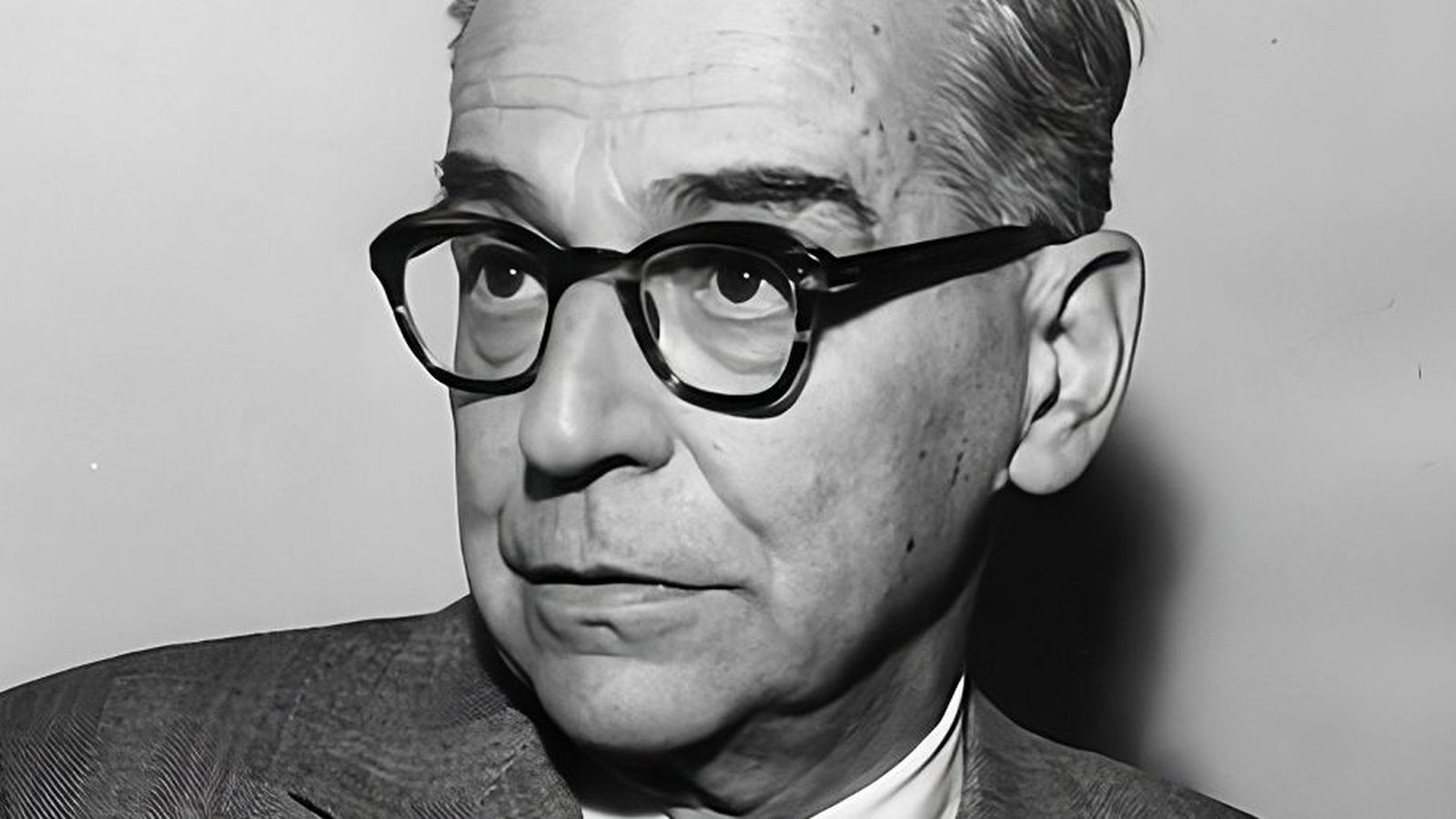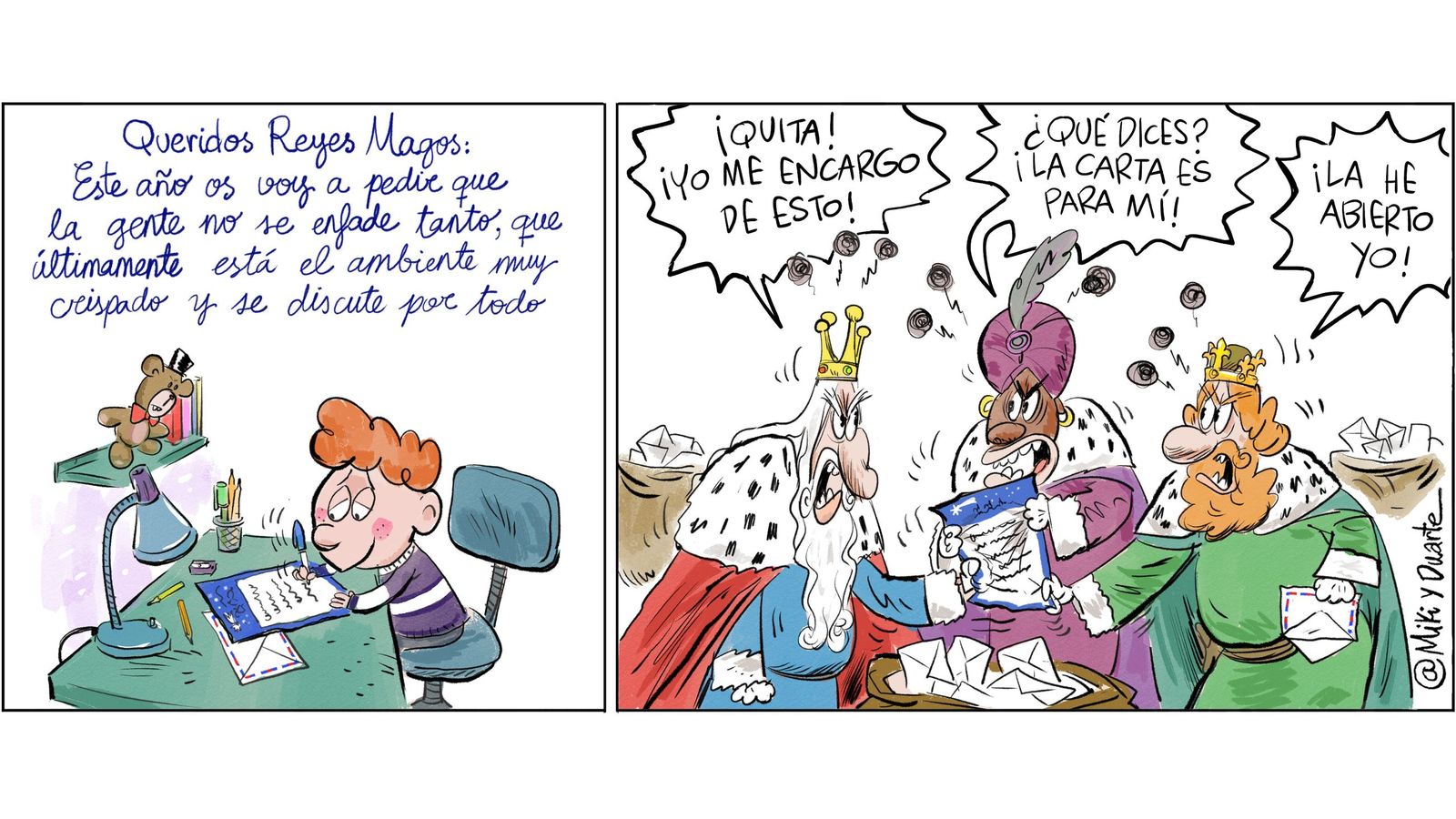Egiptomanía
Aída | Crítica

La ficha
***** Aída. Autor: Giuseppe Verdi. Coproducción de la Ópera de las Palmas de Gran Canaria y el IMAE Gran Teatro de Córdoba. Intérpretes: Lucía Tavira, soprano. Eduardo Aladrén, tenor. María Luisa Corbacho, mezzosoprano. Javier Franco, barítono. Francisco Santiago, bajo. Alejandro López, bajo. Raúl Jiménez, tenor. Ana Sanz, soprano. Banda Sinfónica del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco (dir: Lucía A. Moreno Sanz) Coro Ziryab (dir: Carlos Castiñeira), Orquesta de Córdoba. Carlos Domínguez-Nieto, director. Fecha: Viernes 28 de abril. Lugar: Gran Teatro. Lleno.
Aunque no comenzó con él, la llamada egiptomanía romántica tiene mucho que ver con Napoleón y su famosa aventura egipcia. Esta propició en occidente las atractivas colecciones de templos, tumbas y tesoros de los grandes museos europeos y una fascinación turística que dura hasta nuestros días.
La promoción turística movió desde luego al jedive Ismail Pacha en su insistencia a Giuseppe Verdi (1813-1901) para que compusiera una ópera egipcia que hiciera brillar la recién construida por entonces (1869, con motivo de la inauguración del Canal de Suez) Casa de la Opera de El Cairo.
La propuesta de argumento, vestuario y caracterización de los personajes que le hizo llegar Auguste Mariette, fundador del Servicio de Conservación de Antigüedades de Egipto, obsesionado con la correcta ambientación, acabó por convencer a Verdi. El compositor vio, no obstante, en el proyecto otros ingredientes que inspiraban su romántico arte dramático musical: melodías y danzas exóticas, escenarios colosales, riquezas, amores imposibles… Y, muy especialmente, la posibilidad de proyectar su moderno sentimiento patriótico en la opresión del pueblo etíope subyugado por los faraones.
Y, como suele ocurrir con las óperas, de la suma un poco estrafalaria de intenciones muy variadas (las mencionadas y muchas más), surgió Aida, una obra que cobra sentidos renovados sobre las tablas y en las mentes de los espectadores cada vez que se pone en pie. La magia de la música interactuando con los contextos.
El montaje escénico que disfrutamos el viernes, en la primera de las dos funciones que el Gran Teatro ha querido dedicar a la memoria del recientemente fallecido Pedro Lavirgen, es una producción de la Ópera de las Palmas y de los Amigos Canarios de la Ópera (ACO); y lleva la firma de Daniele Piscopo (director de escena), Italo Grassi (escenografía), Claudio Martín (vestuario) e Ibán Negrín (iluminación).
Creo que de este último es el mérito de que se obre el milagro de hacernos olvidar que se trata de una producción nada faraónica, casi humilde; pero llena de sugerencias y elegancias. Italo Grassi huye del colorido que asociamos a lo egipcio y, por el contrario, juega con pocos tonos, con sobrios elementos (telas, paneles…) y, sobre todo, con la recurrencia constante de símbolos visuales muy eficaces para potenciar las emociones de los personajes.
Daniele Piscopo basa su certero trabajo en dos ingredientes manejados con sutil sencillez: el movimiento, solemne siempre, de los personajes (coros, figurantes, solistas) y la eficaz creación para algunos de esos desenvolvimientos de pequeños espacios que actúan como cajas de resonancia emocionales. El contraste de color, dorados y lujo egipcio (aunque también, justo es decirlo, ajustado a presupuesto) es aportado por el precioso vestuario de Claudio Martín y también por el maquillaje. Ambos aspectos me parecieron llenos de imaginación y buen gusto.
La producción musical fue igualmente loable. Lucía Tavira (Aida) estuvo encantadora y magistral desde el comienzo hasta el final. Daba la sensación de haber preparado su papel con una profundidad y una inteligencia enormes, poniendo al servicio de la música todas las cualidades de su instrumento: un lujo para la música de Córdoba. Igualmente convincentes me parecieron Eduardo Aladrén (Radamés), tenor de hermoso timbre, María Luisa Corbacho (Amneris), de voz potente y muy vibrada, así como el resto del elenco solista.
Y menciones muy especiales merecen la Banda del CSM Rafael Orozco y su directora Lucía A. Moreno Sanz, así como, muy especialmente, el Coro Ziryab y su director Carlos Castiñeira. El Coro Ziryab estuvo implicado en algunos de los momentos más brillantes y emotivos de la velada: otro lujo para la música de Córdoba.
Y, siguiendo con lujos y emociones, hablemos de la Orquesta de Córdoba y de su director Carlos Domínguez-Nieto. Aunque el comienzo fue un poquito titubeante en cuanto a la afinación, la orquesta tocó estupendamente las dos horas y media restantes, con unas secciones de viento y percusión vibrantes y una cuerda empastada y dinámica. Es una maravilla lo bien que suena la formación cordobesa bajo la batuta de Carlos Domínguez-Nieto, quien mostró su solvencia y brillantez habituales dirigiendo entramados musicales complejos, como los implicados en esta función.
Y quien, por cierto, recibió al salir al podio (antes de que sonara cualquier nota musical) una inhabitual ovación: por larga en ese contexto inicial y por estar llena de ¡bravos! y ¡Carlos! Como si el público asistente quisiera decir algo, rendir al director un sentido homenaje; porque se fuera a marchar o algo por el estilo.
También te puede interesar