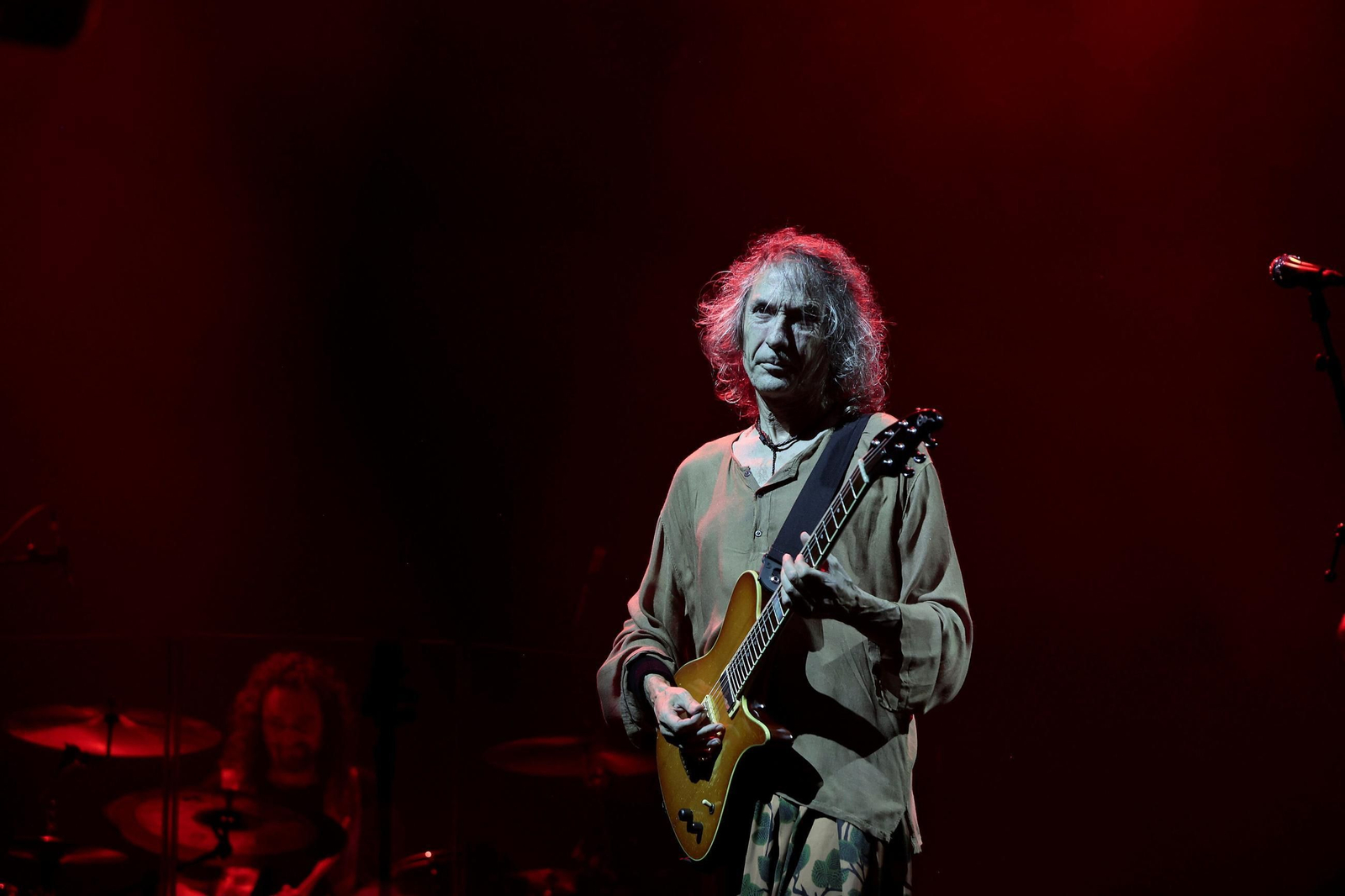Basil Howe
El Olivo Azul publica por primera vez en español la primera novela de G. K. Chesterton, uno de los grandes nombres de las letras europeas del siglo XXSi Gertrude pensaba (y es realmente improbable) que al aceptar la ayuda del extraño había hecho algo impropio u ofensivo en opinión de sus hermanas, estaba muy equivocadaCatherine, aunque estaba demasiado bien educada para regañar a su hermanaen presencia de otros, no pudo evitar rebullirse y morderse el labio al escuchar el nombre de la odiosa amiga de Gertrude
-¿Pero de qué sirve preguntarme a mí? Tengo la misma opinión que tú sobre Gertrude; No me gustan sus rabietas, ni sus ataques de risa; no es sensato. No me gustan los aires que se ha empezado a dar, ni su vanidad, ni la tonta de su amiga, Cécile Fleury. Pero si tú no sabes controlarla, menos aún yo. A ti te han engendrado para controlar a los demás y hacerles el bien. A mí me han engendrado para leer este libro, o al menos eso voy a hacer. Déjame tranquila, querida.
Y siguió leyendo. La mayor continuó hablando, inmersa en sus pensamientos: -Es que no se trata solamente de que haga lo que se le antoje y de que se haya hecho amiga de Cécile, que ciertamente no es buena chica, me gustaría que no tuviéramos que tratar con ella: a todo eso se le puede poner fin y se le pondrá fin. Pero sus ataques de violencia son tan repentinos y horribles que a veces sueño que se va a volver loca de verdad. Lo peor fue aquella vez que la vi rodar por el suelo, chillando: asustó a casi toda la casa, pero a mí esas cosas no me asustan, no sé por qué. Pero el asunto es… ¡Mira, mira! … ¡Gertrude! ¡Gertrude! ¡Bájate de ahí!
La resuelta joven se había puesto en pie y llamaba con alarma a su traviesa hermana menor, que, para horror de la mayor, se había subido al borde del rompeolas de piedra del puerto y estaba brincando por el mismo, más allá del punto en el que las olas desbordaban su base. Por encima suyo se levantaba la pulida cara de un muro hasta llegar al terraplén en lo alto, hacia abajo caía en picado hasta la áspera espuma del mar, y por aquel peligroso camino la atrevida muchacha se encaminaba hacia un punto que pendía sobre profundos remolinos de agua. No se sentía cómoda del todo, aunque era valiente, pero justo cuando iba a darse la vuelta, oyó la voz clara y alta de su hermana que le ordenaba imperiosamente que volviera. Su rápida respuesta fue una carcajada salvaje y casi demoníaca y un brinco inmediato a una posición todavía más vertiginosa.
-Te está mirando todo el mundo -vociferó su hermana Catherine, apelando con su inventiva habitual al amor propio de su hermana. La réplica de la aventurera se ahogó en el choque de las olas, pero nos tememos que la respuesta que le dio a su hermana fue al efecto de que eso era más de lo que se podía decir de ella. Cuando la temeraria muchacha había alcanzado el punto más extremo y se mojaba los pies sobre las brillantes piedras y las algas empapadas, miró por encima del hombro burlonamente, y vio que entretanto la marea había subido, impidiéndole prácticamente el regreso. Su hermana volvió a exigirle que volviera con ruegos más exasperados pero no menos variados y convincentes.
Justo cuando Gertrude se echó a temblar debatiéndose entre el desdén y el miedo, escuchó una voz seria proveniente de lo alto que le dijo en un tono profundamente reverente: "Disculpe, pero si ahogarse es una de sus supersticiones, es mejor que suba." Esta frase un tanto desconcertante fue pronunciada en un tono melancólico que, por un instante, ocultó su intrincado humor, y Gertrude, levantando la vista, vio, inclinándose sobre el borde del muro que se elevaba perpendicular por encima de su cabeza, la cara morena y afilada como la de un halcón y los codos negros del joven antedicho. Riéndose a pesar de la perplejidad que le causaba la propuesta de subir allí arriba, le preguntó cómo iba a realizarse tal maniobra. "Oh, -contestó él, gravemente-. Podemos quedar a mitad de camino. Yo pienso acudir a la cita." En ese momento aquel lúgubre y prudente joven, realizando un movimiento increíblemente repentino, levantó las piernas por encima del muro y quedó colgando, agarrándose al borde con una mano y apoyando un pie en un pequeño saliente. "Ejem, ¿me permite este baile?" -dijo, extendiendo la mano. La muchacha, muerta de risa, la agarró, y con un brinco y un rápido viraje el muchacho la depositó sana y salva en el paseo abarrotado de gente. Una vez hubo vuelto a su sitio, el joven hizo un comentario excéntrico y recobró su discreta actitud, un modelo de respetabilidad seca y deferente.
Pero en ese momento llegaron las otras dos hermanas y levantó el sombrero ligeramente echándose hacia atrás. Si Gertrude pensaba (y es realmente improbable) que al aceptar la ayuda del extraño había hecho algo impropio u ofensivo en opinión de sus hermanas, estaba muy equivocada. No le dieron ninguna importancia, aparte de complacerles y divertirles, sencillamente porque eran unas niñas sensatas y naturales: pues eran niñas en muchos sentidos, aunque ambas tuvieran más de diecisiete años. Es la ventaja o la desventaja que tiene estar bien educado.
-Le agradecemos que haya ayudado a Gertrude, -dijo Catherine cordialmente-. Ha sido muy amable en molestarse.
-Ah…Soy un gran hombre, un hombre bueno, ya lo sé, -dijo con tristeza-. El rebaño, sin embargo, no me conoce. Pero va siendo hora de cenar, así es que debo volver a casa. A estas alturas Greencroft Square ya se ha alejado mucho.
La hermana mayor se echó a reír al escuchar sus paradojas, y luego le miró.
-¿Conoce Greencroft Square? -preguntó.
-Nos conocemos algo, -replicó con calma él-. Un pariente mío se alojó allí una vez, creo. Uno cuyos servicios como progenitor retuve, de hecho, durante largo tiempo, un cargo que, por experiencia, siempre me ha parecido absolutamente necesario para garantizar mi existencia. Se marchó de allí hace tiempo; Ahora es toda mía, exceptuando a una especie de primo, al que me encuentro de vez en cuando en la escalera, y al que, según me cuentan, pertenece ahora la casa.
Margaret, que seguía riéndose con perplejidad, escudriñó los rasgos morenos y curiosamente marcados del extraño, y le preguntó en qué lado de la plaza vivía.
-Oh, en la parte interior, -contestó cansino-. El apellido de mis primos, que les sonsaqué en estricta confidencia, es Fleury.
-¡Fleury! -se apresuró a decir Gertrude, sonrojándose de placer-. Entonces conoce a Cécile.
Catherine, aunque estaba demasiado bien educada para regañar a su hermana en presencia de otros, no pudo evitar rebullirse y morderse el labio al escuchar el nombre de la odiosa amiga de Gertrude, que era una coqueta frívola y casquivana.
Gertrude la miró con un brillo desafiante en los ojos:
-Me alegro de haber conocido a un primo de Cécile, que es amiga mía. Sí, querida, puedes contar con ello: mañana voy a ir a verla. Vivimos al lado de su casa.
Y volteando la cabeza y la ígnea cabellera, se alejó, seguida en rápida procesión por sus enfurruñadas hermanas.
También te puede interesar