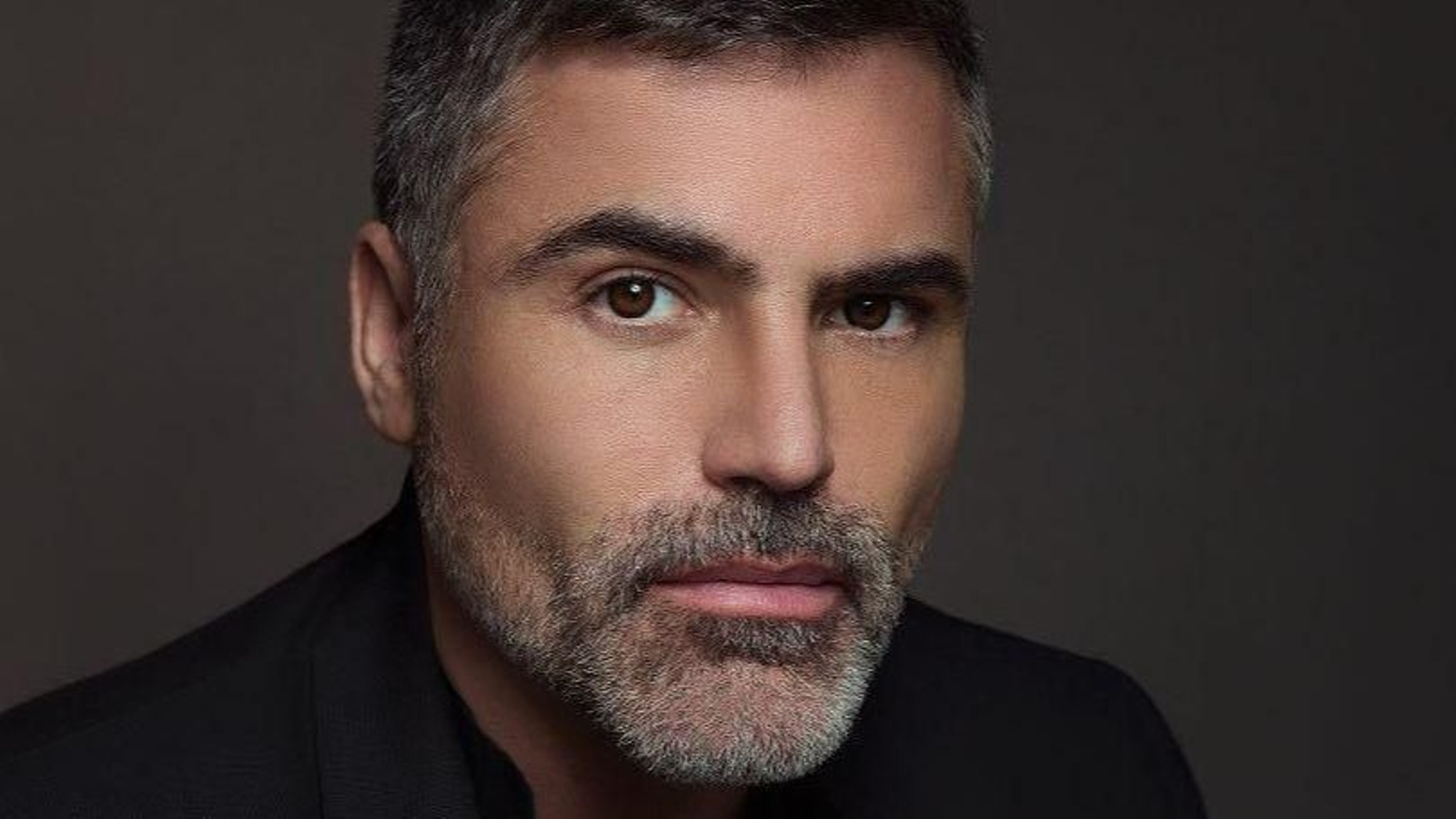Apabúllenme, que yo me dejo


Fecha: domingo 7 de julio. Lugar: Gran Teatro. Tres cuartos de entrada.
Qué fácil sería decir aquello de "si los clásicos levantaran la cabeza". Pero no, amigos, no. Esta vez no sirve. No hay sacrilegio. No hay rituales oscuros. No hay destrozo. Nadie machaca. No campan infieles sobre campos de algodón. No se oyen cánticos blasfemos. No hay perjurios. Nadie turba la paz de los que ya se fueron, sordos o ciegos. No convulsionan en sus panteones los que en otra hora compusieron a la luz de una vela. La realidad es otra bien distinta, arrolladora.
¿Que estaban locos? Pues sí. ¿Que nos volvieron locos? Pues también. Que sobrepasaron nuestra capacidad de observación, escucha, retención, desmenuzamiento, análisis y percepción. Que sí, que sí, que sí. No insistan más que me apabullan. Como Sinfonity me apabullaron el domingo incrustado en mi butaca sin saber qué decir o qué pensar, si aplaudir o salir corriendo. El experimento es simple: una panda de casi 20 guitarristas de las más diversas procedencias, experiencias, trayectorias y pelajes se sienta en lo que simula ser un senado romano como el de los tiempos de Marco Antonio y empieza a versionar, ayudados de sus instrumentos y de la tecnología inherente, una larga lista de temas clásicos de esos que todos conocen, compuestos por nombres como Bach, Mozart, Beethoven o Vivaldi. No es nada nuevo. Conocemos bandas de rock, de heavy (alguna de Córdoba), a las que en algún momento de su carrera les dio por exorcizar algún clásico. No todos salieron bien parados, ni el resultado fue tan convincente. Pero hay más. Tal planteamiento comienza siendo un serio y ceremonial homenaje a los que no volverán, arrancando parsimonioso con el Bolero de Ravel, para acabar autoaderezándose con una sucesión de bromas aliadas de un virtuosismo extremo y sin resonancias irrespetuosas, con las que acabaron de añadir estupor al público. No todo estaba inventado, amigos. No hay amplis, no hay cables, no se sabe qué tecnología manejan, ni de dónde procede. Y aunque a mitad del invento, antes de la obertura de Guillermo Tell, todo quedó en silencio en un supuesto fallo, aún me pregunto si eso no era otro truco del guión y estaban partiéndose la caja detrás del telón. Había guitarras de todos los colores, tamaños, marcas y formas. No había vientos pero sonaban, ni violines pero allí estaban, y ya cualquier cosa era posible, desde coreografías al estilo de las big band de Henry Mancini, sentándose y levantándose, haciendo la ola, jugando al unísono con los mástiles o matando moscas cuando tocaba, hasta gestos propios de una macrobanda de rock cuando Pablo Salinas se adelantaba y movía su melena como mandan los cánones.
No hay palabras para describir la sucesión de golpes de efecto que la portentosa calidad de estos músicos puso en juego. Insolentes cuando hacía falta, introspectivos a ratos, melancólicos…, nos fueron llevando y trayendo por entre sus argucias con facilidad pasmosa, abandonados a su poder. Pero el momento cumbre fue la interpretación del primer movimiento de Los Planetas de Gustav Holst: Marte, Bringer Of War. Fueron siete minutos apoteósicos, subyugantes, oprimentes, de tensión, de nervio, de acongoje, al estilo de viejos conocidos como La Guerra de los Mundos o The Wall, de Pink Floyd. Un pivote central lleno de peso, de sensaciones dispares, de pensamientos oscuros. Pero no, amigos, no. No hay magia negra. Nadie invocó al diablo. Ni siquiera tuvieron que pedir perdón por lo que hacían, aunque tal vez deberían haberlo hecho por las camisas y chaquetas de brillo que lucían. Nadie es perfecto.
También te puede interesar
Lo último