La mujer que sepultó a los últimos guerrilleros que hubo en el Guadiato
Cordobeses en la historia
Angelita Caballero Márquez vivió las huelgas mineras de los años 20, recorrió los caminos del 36, ayudó a enterrar las tragedias de los 40 y ejerció nada menos que un oficio de hombre hasta los 90
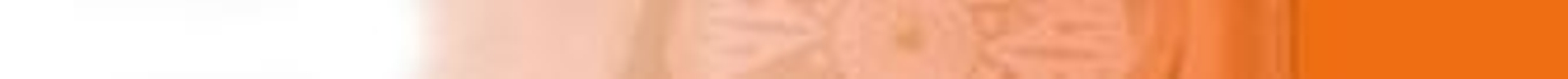
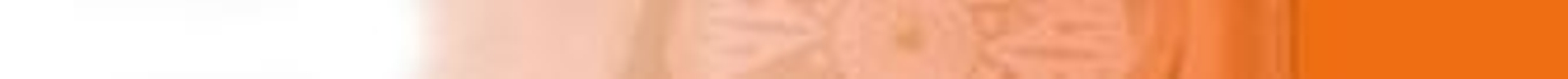


AGONIZABA el siglo XIX sobre la tierra recién abierta al carbón del Guadiato y al ferrocarril a estreno. Arrancaba el progreso al noroeste de la provincia, la inmigración de ingenieros, peritos, comerciantes y jornaleros en busca de sueldos y vidas desiguales. Entre ellos estuvo Amador Márquez, el portugués que afincado en Alcaracejos casó a su hija Marina con Enrique. No fue minero; se quedó en la superficie echando mano a lo que salía. Para cuando se produjeron las huelgas de los años 20, no podía sostener los días sin jornal y buscó empleo como bracero. Habían nacido los primeros seis hijos. Luego vendría Angelita, destinada a enterrar al torturador franquista de Espiel, y a los últimos guerrilleros hasta bien entrados los años 50.
Angelita Caballero Márquez nació el 12 de diciembre de 1925 en la calle de las Erillas de Espiel, el domicilio de los abuelos, adonde llegarían también las últimas hermanas de los nueve chiquillos de Marina y Enrique. Todos partieron a Obejo cuando en 1934 se avivaron los conflictos sociales en la cuenca minera. El padre trabajó como capataz de la finca del veterinario Daniel Padilla. En el cortijo, frente al templo de San Benito, pasó la niña los días más felices de su azarosa vida, hasta el 18 de julio de 1936. Obejo quedó del lado del gobierno legítimo y las gentes catalogadas de derechas o "de iglesia" fueron detenidas. Entre estos últimos estaba Enrique, al que sacaron de la cárcel al comprobar que no quedaba nadie capaz de hacer el pan. En esa ocupación anduvo hasta noviembre, cuando "empezaron a escucharse los tiros por la mañana", cuenta Angelita, y huyeron a medianoche a través de Villaharta hasta Espiel, ya en manos de los golpistas desde octubre de ese año.
Llegaron a las Erillas con lo puesto; no hubo tiempo de recoger nada del cortijo de Obejo, tan sólo una caballería, en cuyas albardas iban por momentos Ángel y Enrique; Amador y José; Alfredo, la madre o Angelita. María y Salomé, las chicas, habían muerto "no se sabe de qué; de cualquier cosa se morían los niños entonces", recuerda su hermana; "la Mari se murió mamando, a lo mejor por lo mal que lo pasó la madre cuando cogieron al padre". Y recuerda cómo saltaban por los muertos, el miedo del camino, la noche, el dolor de pies hasta los tobillos y "lo malito que estaba José", tan joven que no entró en filas. Murió "de un resfriao".
La vida transcurrió todo lo "tranquila" que podían permitir los años hasta el 39. Al final de la Guerra Civil, volvió el terror implantado por un militar orondo, de baja estatura, apellidado Moreno y vestido siempre de verde; el pueblo no tardó en encajarle el apodo de El Pepinillo. Él fue el artífice de los "paseos" y el ricino a las mujeres; de las torturas a los presos en la cárcel (la casa del médico Peralbo), o de los "juicios" en el Casino Espeleño; pero también autor de errores contra la oligarquía de Espiel, que, aunque indiferente al terror contra los humildes, encontró en ellos la excusa para denunciar a El Pepinillo. Angelita Caballero es testigo directo del final del "personaje", cuya historia ha sido tan recurrente como tergiversada: era el 18 de julio de 1941, la fiesta propia multitudinaria del Casino Espeleño; Moreno, que aguardaba la sentencia, se situó en medio del salón de baile escoltado por sendos espejos, inmensos; en ellos se miró y se descerrajó la cabeza con su reglamentaria del 9 largo. Al día siguiente, la plaza del pueblo se llenó de guardias civiles y el cura entró en el Ayuntamiento a dar la extremaunción a los 25 ó 30 presos. Los subieron en un camión, hacia el cementerio.
Nombraron a Enrique enterrador del pueblo. Sabía que no daría abasto para enterrar a tantos y se llevó a Angelita con él. Tenía 16 años y mucho miedo. "A El Pepinillo lo enterré yo, con mis manos, en un nicho que todavía estará conforme se entra a la derecha; a los otros, que no eran 25 ó 30 como se dice, sino muchísimos más, también". Cuenta que llegaron llorando y así se bajaron del camión, atados; les desataron las manos y, desde la cuneta, los fueron matando y tirándolos cuesta abajo. Se quedaron esparcidos a las puertas del cementerio. Su padre y ella los llevaron a la fosa común. Ahora no se sabe adonde habrán ido a parar. Una familia de Gibraltar puso el panteón allí. No fueron los últimos, "se estuvieron matando a más guerrilleros que traían muertos, o con los pies reventaos, ataos detrás de las mulas. Daba penita de ver a las criaturas. Eso, los de la Sierra; que otros del campo se ahorcaban, porque entre los civiles y los otros no sabían por dónde tirar".
Angelita no quería seguir haciendo aquello. Se casó con 17 años y se fue lejos. En Asturias nacieron sus hijos: Licer, Carmen, Ángela, Enrique y Mari. Pero Sama de Langreo estaba lejos de las Erillas donde agonizaba su madre. Regresó. Y se vio sola con cinco niños y un marido que nunca volvió. Le pagaban un duro por limpiar la iglesia, el cuartel; lo que saliera. Blanqueaba, lavaba, y cuando su padre se jubiló y no hubo nadie para reemplazarle, se convirtió en la única mujer enterradora de la España de los 50 a los 90. Así se aseguraba en la televisión de entonces y nadie lo ha rebatido. Dio sepultura a su propio padre y se hizo célebre por un trabajo que nunca quiso; porque su intención era ser ferroviaria; estuvo admitida, pero "¿qué hacía yo con mis niños en una Córdoba tan grande?"
También te puede interesar
Lo último









