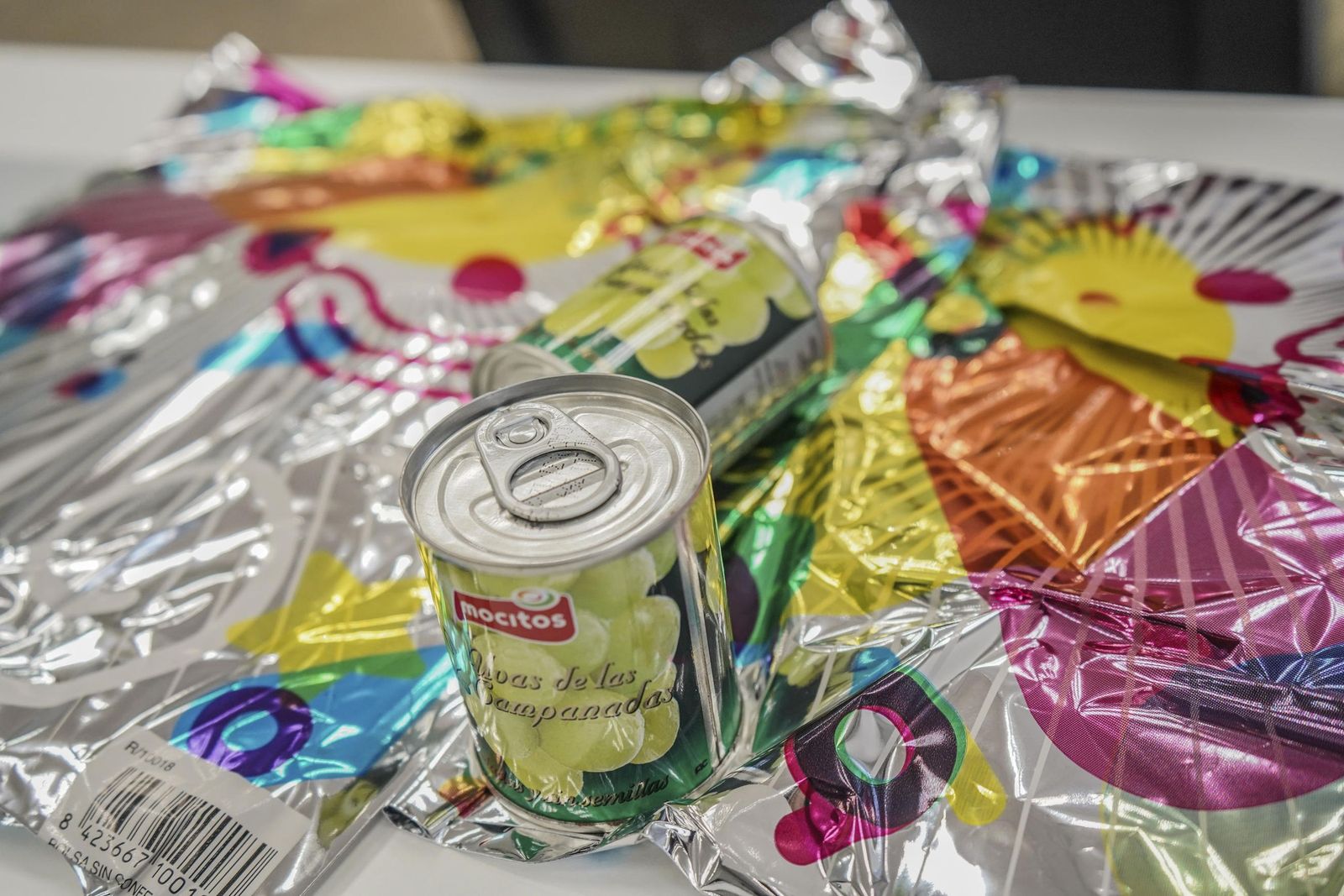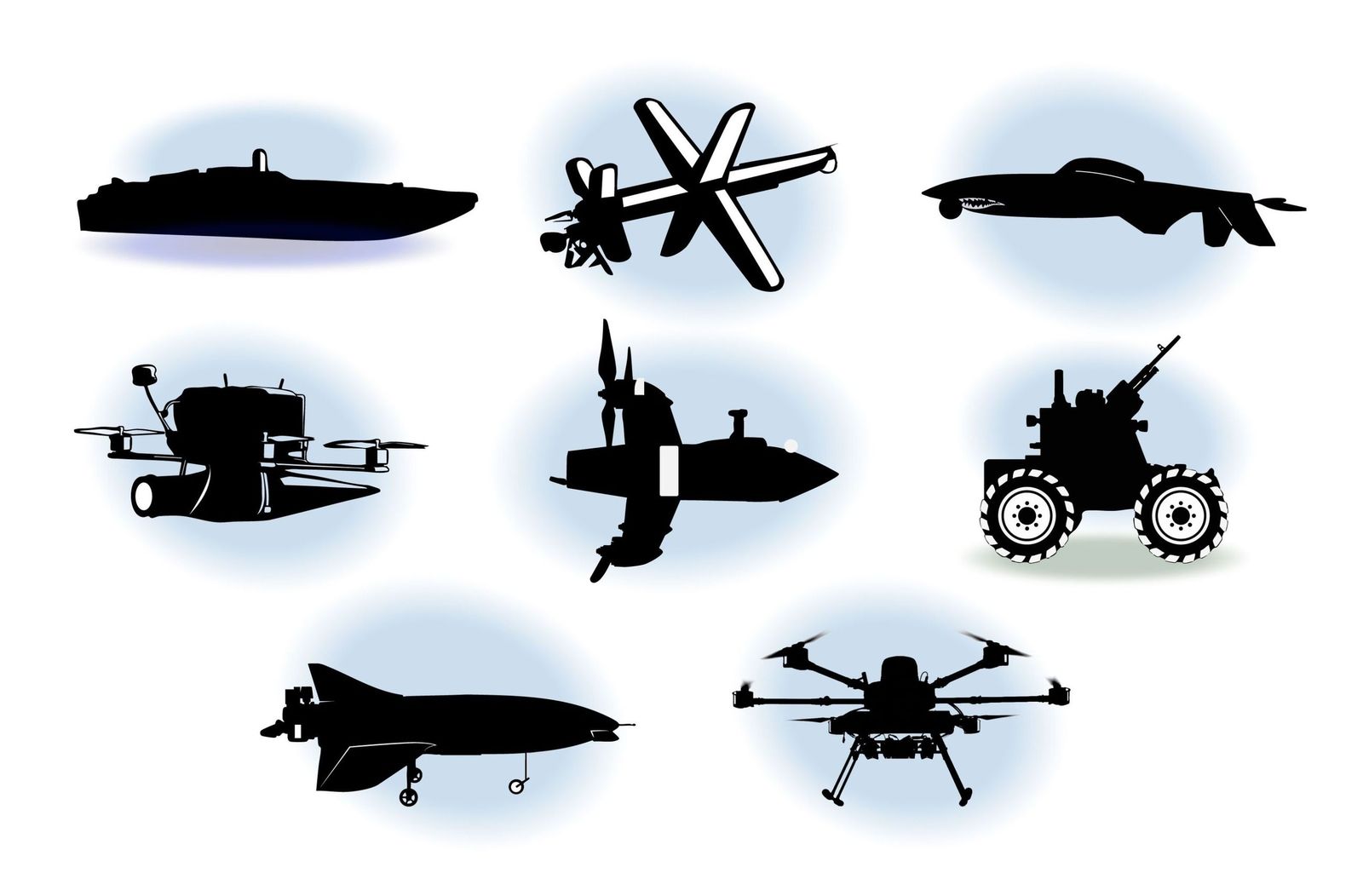Don Quijote: morir cuerdo y vivir loco
Humanidades en la Medicina
Cervantes describe enfermedades en una época en que la atención medica era para las clases pudientes
En El Quijote aparecen 281 términos médicos que se repiten 4.226 veces
¿Cervantes nació en Córdoba? Un debate con más de un siglo de historia

Para el maestro ruso Fiódor Dostoyevski, si el hombre tuviera que llegar con un solo libro al día del Juicio final, solo habría una ficción literaria digna de semejante propósito: Don Quijote, de Miguel de Cervantes Saavedra. El autor ruso concedía un lugar privilegiado en la literatura universal a D. Quijote.
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha es considerada como la primera novela moderna y sólo la Biblia compite por el número de traducciones realizadas a diferentes idiomas y lenguas. Cuando leemos El Quijote no se nos escapa la cantidad de vocablos médicos que aparecen en sus líneas y sobre todo los árboles nosológicos que van apareciendo y nos vamos preguntando del conocimiento que tenía el mal llamado manco de Lepanto, porque nunca se le llegó a amputar su mano izquierda, si bien es verosímil que fue, si queremos decirlo, manco funcional, por tener una mano inútil tras la refriega de Lepanto. El apellido Saavedra le viene tras su estancia en los baños (cárcel) de Urgel, donde lo conocían por “el manco”, en la traducción árabe al apodo de Shaibedraa.
Cervantes describe enfermedades en una época en que la atención medica era para las clases pudientes, mientras que la población de bajos recursos tenía que conformarse con barberos y curanderos. Recordemos que en los siglos XVI y XVII, preponderaba la superstición, el razonamiento mágico, la medicina hipocrática y la galénica, fue un periodo de transición hacia la medicina científica.
El príncipe de los ingenios fue hijo de Rodrigo Cervantes, médico cirujano, itinerante con la corte para ganarse la vida. Es por ello que nuestro escritor pasó parte de su infancia en Córdoba. Su bisabuelo materno, D. Juan Luis de Torreblanca, formaba parte de una estirpe de médicos cordobeses.
Pensamos que los dos libros de la máxima influencia en Cervantes para evocar cuestiones médicas son: El Dioscórides (De Materia Medica es el Codex Vindobonensis), manuscrito bizantino, del que pudo haber tomado referencias de curas a base infusiones de hierbas reflejándose en el Bálsamo de Fierabrás, pócima mágica capaz de curar cualquier dolencia. Y el libro quizá igual o más importante para este cometido, El Examen de los Ingenios para las Sciencias, de Juan de Huarte de San Juan. Le aportó poder describir personajes y sus características psicológicas.
La primera edición se imprimió en 1575, costeada por el propio autor y dedicada a Felipe II. Esta edición fue llevada a la Inquisición y tachada como libro prohibido; en la segunda edición se modificó el texto para pasar el filtro inquisitorial. El motivo fue decir que el alma racional radica en el cerebro y el cuestionamiento del libre albedrío. Fue uno de los libros más influyentes del Renacimiento y de los más adelantados a su época al avanzar un método para medir la inteligencia. Relacionó diferentes tipos de personalidad con la locura y afirmó que ”las operaciones mentales no pueden llevarse a cabo sin el cerebro”. A los talentos originales los llamó “ingenios”.
Huarte destacó las tres facultades de la inteligencia, del ingenio: entendimiento, memoria e imaginación. Esta es la explicación de la originalidad del perfil de Alonso Quijano y de Don Quijote de la Mancha.
Como en toda transición, en El Quijote se entrelazan enfermedades, síntomas, signos, curaciones y remedios, que Cervantes combinó con la tradición de la caballería y la realidad científica que imperaba al momento. Según el estudio realizado por Dr. Pedro Gracia Barreno y publicado en el Boletín de la Real Academia Española (2016), aparecen 281 términos médicos que se repiten 4.226 veces; la palabra dolor aparece 82 veces.
El listado de enfermedades a las que se aluden son varias y muchas, y la dietética no queda al margen, con este asunto recomendaba a Sancho: “Come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Sé templado en beber, considerando que el vino demasiado ni guarda secreto, ni cumple palabra. Sé moderado en tu sueño, que el que no madruga con el sol no goza del día”. Aparecen críticas a los galenos “ignorantes”, abundan citas a la higiene, salen a la palestra los boticarios, y todo con un protagonista atrapado en su locura, un estado mental del que se ocupa la psiquiatría. Para Francisco Alonso Fernández (1924-2020), catedrático Emérito de Psiquiatría y Psicología Médica de la Universidad Complutense de Madrid, esta novela es psicopatológica, detectando posiblemente un trastorno bipolar.
En general en la literatura universal los términos médicos más utilizados son los anatómicos, dejando en minoría a los psicopatológicos, sobre todo en el ámbito de la tristeza. Rubén Darío invoca a D. Quijote como el “señor de los tristes”.
El caballero de la triste figura padeció todo tipo de traumatismos y hemorragias por fracturas, descoyuntamientos, heridas, zurriagazos, porrazos, caídas, mordiscos, palos, patadas, molimientos, pérdida de dientes y muelas, estocadas, etc. Muchos de estos sufridos en carne propia por él y por su leal amigo y escudero Sancho Panza, debiendo recurrir al algebrista (recolocador de huesos). Los caballeros andantes no han de quejarse de herida alguna. Este espíritu caballeresco está muy próximo al estoicismo.
De la tipología psiquiátrica de D. Alonso Quijano se ha escrito hasta la saciedad, porque su personaje vive entre la realidad y la ficción, vive loco y muere cuerdo, porque “pasaba las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio…”, “y así, del mucho leer y poco dormir, se le secó el cerebro…”. Lo mismo, a la inversa, podríamos decir de Sancho Panza que vive cuerdo y muere loco, porque a lo largo de los pasajes se observa una sanchificación de D. Quijote y una quijotización de Sancho Panza.
Shakespeare, contemporáneo de Cervantes, y conocido como el Bardo de Avon, y a sus seguidores incondicionales, barbólatras, realiza más de 700 referencias a la medicina y psiquiatría en todas sus obras en conjunto. A pesar de esto último, preguntado qué libros recomendaría para una buena preparación de los estudiantes de Medicina, Thomas Sydenham (1624-1689), apodado el Hipócrates inglés y que tenía a mano al bardo, contestó: “Lean Don Quijote, es un libro muy interesante; yo lo leo con frecuencia”.
D. Quijote al final del libro y tras una calentura que lo tuvo seis días en la cama, recobró la cordura y renunció a su condición de andante caballero: “Señores, dijo don Quijote, vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros hogaño. Yo fui loco y ya soy cuerdo; fui don Quijote de la Mancha y soy agora, como he dicho, Alonso Quijano el Bueno. Pueda con vuestras mercedes mi arrepentimiento y mi verdad volverme a la estimación que de mí se tenía, y prosiga adelante el señor escribano’’. Sería el enfoque de un demente capaz de reflexionar mucho más lúcida y coherentemente que muchos cuerdos.
Esta visión de D. Quijote crea una perspectiva más holística de la ciencia, la Medicina y la Literatura. Una forma de comprender el sufrimiento humano.
También te puede interesar
Lo último