Podría decirse que J.D. Salinger es un gran escritor menor. ¿Qué es un escritor menor? Alguien que se lee con gran interés y que casi nunca defrauda, pero que no consigue traspasar la línea de sombra que separa la simple experiencia humana del abismo sin fondo de la existencia. Si leemos a Simone Weil, a Emily Dickinson, a Tolstoi, a Dante, a Melville, a Conrad, a Chéjov, a Ajmátova, a Cervantes, sabemos que estamos sumergiéndonos en el laberinto sin fondo de la conciencia humana, allí donde todo está oscuro y claro a la vez, como en un fondo abisal iluminado por una luz que no sabemos de dónde llega. Si leemos a Salinger, en cambio, sólo estamos chapoteando en las aguas tranquilas de la orilla. Ahora bien, ¿hay algo más agradable que ese chapoteo? ¿Hay algo que nos haga sentir mejor? No, y mentiríamos si dijéramos lo contrario.
Tomemos El hombre que ríe, por ejemplo. Lo leí a los 16 año y me fascinó. Acabo de volver a leerlo y me sigue fascinando. Por supuesto que ahora puedo ver sus trucos y sus costuras, pero el placer que experimenté leyéndolo hace medio siglo sigue intacto. Y eso, amigos, es un milagro. A primera vista, El hombre que ríe puede parecer una historia simplemente nostálgica –y algo empalagosa– acerca de un adulto que recuerda sus años de actividades extraescolares en el Club de los Comanches. Pero El hombre que ríe es mucho más que eso. Porque este relato es una exploración muy sutil de la magia de la literatura y de los efectos que obra en el lector. En el fondo, todo buen lector es un niño embobado que se deja seducir por un relato. Todo buen lector, por lo tanto, es el niño que protagoniza esta historia.
Salinger sitúa la historia en 1928, cuando el narrador sin nombre tiene 9 años (la misma edad que tenía Salinger en ese momento). Cada día, un autobús conducido por el Jefe –que es un estudiante de Derecho feo y pobre– recoge a los 25 niños del Club de los Comanches y se los lleva a jugar al béisbol a Central Park. Antes de volver, cuando empieza a hacerse de noche –en la penumbra de las cinco y cuarto–, el Jefe les cuenta a los niños, dentro del autobús, un nuevo capítulo del folletón que se ha inventado: El hombre que ríe, un héroe con el rostro deformado que tiene como amigos a un lobo y a un enano (y que está inspirado en los héroes del cómic de los años 20). Un día aparece en escena Mary Hudson, la novia del Jefe. Los niños la admiran porque sabe jugar muy bien al béisbol, hasta que Mary y el Jefe se pelean por algo que nunca sabremos qué es –aunque podamos intuir que está relacionado con un cochecito de niño–, y el Jefe, desolado, pone punto y final a la historia del Hombre que Ríe. Ese día termina la saga. Y ese día termina la fascinación que el Jefe ejerce sobre el niño. Y la magia de la historia del Hombre que Ríe. Y por supuesto, ese día también se termina la infancia del protagonista.
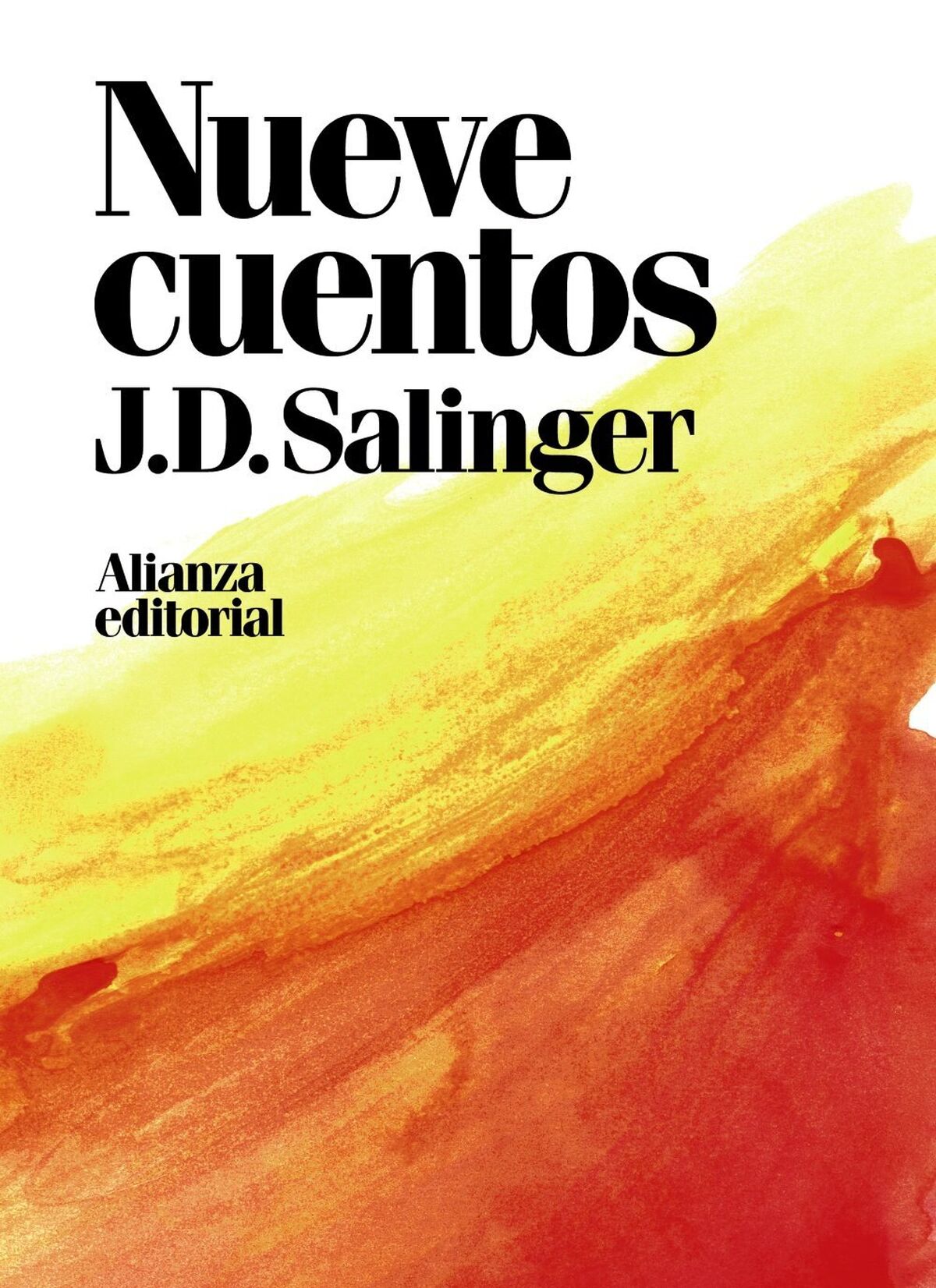
Portada de los 'Nueve cuentos' de Salinger en la más reciente edición de Alianza.
Este relato puede resumirse de forma gráfica como un triángulo inicial que se transforma en un cuadrado y al final acaba deshaciéndose en mil trozos. El primer triángulo es el formado por los Comanches, el Jefe y el Hombre que Ríe. Es un triángulo equilátero porque la relación que hay entre todos sus lados es perfecta. Pero este triángulo perfecto se transforma en un cuadrado cuando aparece Mary. La transformación es azarosa: al principio amenaza con romper el triángulo, pero al final la relación a cuatro se asienta y se forma un cuadrado perfecto entre el Jefe, Mary, los Comanches y el Hombre que Ríe. Pero al final del relato, ese cuadrado perfecto se desintegra de golpe a causa de la discusión entre el Jefe y Mary (y todo lo que supone esa ruptura), y a partir de ese momento, cada personaje del relato tiene que aprender a vivir solo, sin ninguna figura geométrica en la que apoyarse, como un trocito de papel flotando en el aire. Y lo que es más difícil, al final del relato todos sus protagonistas –el narrador, el Jefe, Mary y quizá los demás Comanches– están condenados a entender que cada uno de ellos no es más que un fragmento muy frágil de algo que se ha roto y que jamás podrá ya recomponerse.
Hablando de recomponerse, conviene tener en cuenta que el Salinger de 30 años que escribió El hombre que ríe había luchado en la Segunda Guerra Mundial y había vivido tal cantidad de horrores que acabó hospitalizado por un shock postraumático. Después de aquello, el soldado Salinger quedó tan destrozado por lo que había vivido que de hecho nunca se repuso. Y su extraña conducta a partir de 1953 –cuando emprendió una enloquecida búsqueda de Dios que le llevó al zen, el hinduismo, a la macrobiótica y a toda clase de supercherías, aparte de irse a vivir como un ermitaño a un pueblecito de New Hampshire y dejar de publicar– puede ser un reflejo de este fermento de locura que se había apoderado de él durante la guerra. Y aun así, este relato está impregnado de inocencia. El adulto que lo escribió conocía muy bien los horrores que esperaban al niño que había dejado de ser niño cuando se acabaron las historias del Hombre que Ríe. Pero dejó al niño caminando de vuelta a casa, en la penumbra de las cinco y cuarto –la hora de las historias–, todavía fascinado y protegido por la magia de un relato, sin saber que algún día tendría que desembarcar en una playa de Normandía con un rifle en la mano.

Comentar
0 Comentarios
Más comentarios